Introducción
Tradicionalmente, la política de ampliación de la Unión Europea se ha descrito como su política exterior más exitosa, ya que ha logrado lanzar la expansión de los ideales democráticos a lo largo y ancho del continente europeo. La capacidad de esta institución para difundir de forma pacífica esos ideales se deriva de la condicionalidad política que determina la adhesión de cualquier país a la Unión, la cual exige de cualquier candidato 1 que avance hacia la convergencia con los principios de democracia, libre mercado y protección de los derechos humanos. El alcance de su efecto transformador quedó patente con la denominada ampliación hacia el este de 2004-2007, cuando doce países (de los que diez eran nuevas democracias) 2 entraron a formar parte de la UE.
Una sociedad civil dinámica se interpreta como una prueba de que existe democracia y una buena gobernanza
Este artículo analiza el papel transformador de la Unión Europea desde el prisma de la estrategia de promoción de la sociedad civil en los países candidatos, impulsada por su política de ampliación, y trata de situar ese análisis dentro del debate más amplio sobre la democracia en la UE y la posición de su política de ampliación tras la crisis financiera. Se trata de un tema relevante por tres motivos: en primer lugar, porque nos permite examinar la capacidad de la UE para promover un cambio más allá de sus fronteras, con el fin de establecer un modelo concreto de democracia y de identificar los mecanismos a través de los cuales es posible promover y respaldar ese cambio. Esto toca un debate académico más amplio sobre el poder normativo de la UE, es decir, la capacidad de la Unión para proyectar sus valores fundamentales por medio de mecanismos de recompensa (ingreso en la UE), apoyo (asistencia financiera) o castigo (demora del ingreso o suspensión de las negociaciones de adhesión). En segundo lugar, porque nos permite discutir aspectos relativos a las tentativas de la UE de hacer frente a su déficit democrático mediante la promoción del papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, acercándonos así a un debate más amplio sobre la democracia y la legitimidad en Europa en un momento en que la integración europea se ha convertido en un tema muy controvertido. En tercer lugar, el estatus de la política de ampliación dentro de la UE y su influencia en toda Europa han cambiado de forma radical como consecuencia de la redefinición que ha realizado la UE de la ampliación como herramienta política, de los desafíos derivados de la adhesión de nuevos miembros y de los efectos de la crisis financiera de 2008. El hecho de que la ampliación ya no sea una de las prioridades políticas de la UE, sino que haya quedado englobada en una política europea de vecindad más amplia, nos permite reflexionar sobre el modo en que cambian las prioridades políticas de la UE ante desafíos más inmediatos, tales como la crisis económica de la eurozona, la crisis de los refugiados o las tensas relaciones entre la UE y Rusia.
La UE ha invitado a la sociedad civil con el objeto de fomentar el debate público sobre el proceso de ampliación
El artículo comienza con un resumen de las principales características de la política de ampliación de la UE, centrándose en la condicionalidad como instrumento para promover un cambio nacional y en los mecanismos de desarrollo de capacidades, utilizados para favorecer dicho cambio, como prueba del poder normativo y transformador de la UE. La segunda parte del ensayo analiza el motivo por el que la promoción de la sociedad civil se ha convertido en una preocupación para la Unión Europea en general, y en el contexto de su posible ampliación en particular. La tercera parte examina la promoción por parte de la Unión Europea de la participación de la sociedad civil en los países candidatos y sus efectos en ella, tanto a nivel nacional como europeo. La última sección resume las principales conclusiones y trata de situar el análisis de la ampliación y la esfera social en el actual contexto de oposición y resistencia a la integración europea, además de mencionar los principales retos a los que se enfrenta la Unión.
La política de ampliación de la Unión Europea
La Unión Europea ha emprendido varias rondas de ampliación territorial 3 que han aumentado la Unión, de los seis Estados miembros originales, a los veintiocho actuales. El proceso de ampliación ha transformado la Unión Europea al proporcionarle mayor diversidad, y ha tenido profundas implicaciones para la estructura y la definición de Europa, así como para la organización institucional y las principales políticas de la Unión. Esta sección resume las características más importantes de la ampliación de la UE como proceso y como política, centrándose en concreto en el empleo de la condicionalidad como instrumento para promover el cambio en los países candidatos y en el desarrollo de capacidades como mecanismo para fortalecer las estructuras nacionales en los mismos, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. Esta parte del capítulo proporciona los antecedentes necesarios para comprender lo que la ampliación de la UE nos revela sobre la integración europea en general, pero también para exponer la importancia de la sociedad civil como preocupación para la UE, la cual se analizará de forma más detallada en la segunda parte.
La ampliación de la UE se debe concebir como un proceso y como una política al mismo tiempo (véase Juncos y Pérez-Solórzano, 2015). Como política, la ampliación se refiere a los principios, objetivos e instrumentos definidos por la UE con el fin de incorporar nuevos Estados miembros, y forma parte de una política europea de vecindad más amplia de la Unión. Se trata de una típica política intergubernamental en virtud de la cual los Estados miembros conservan el monopolio de la toma de decisiones y la Comisión Europea cumple una función delegada, verificando la idoneidad de los países para ingresar en la Unión y haciendo las veces de principal punto de contacto. Una detallada serie de capítulos, cada uno de los cuales cubre un área distinta de las políticas del acervo, describe las negociaciones de adhesión entre la Comisión, en representación de la UE, y cada país candidato. Una vez que se han negociado todos los aspectos de la adhesión, el Parlamento Europeo debe aprobar el tratado de adhesión, que deben ratificar todos y cada uno de los Estados miembros, así como el país candidato, de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales. En la mayor parte de los casos, los países candidatos han celebrado un referéndum antes de entrar a formar parte de la UE.
Como proceso, la ampliación de la UE consiste en la adaptación gradual y progresiva a los criterios de adhesión, emprendida por los países que desean convertirse en miembros. Tradicionalmente, en la bibliografía académica este proceso se ha denominado europeización, definido como un procedimiento unidireccional y asimétrico a través del cual los actores nacionales adoptan las normas y los valores de la UE y se producen cambios institucionales y políticos. La Unión Europea hace las veces de agente normativo embarcado en la difusión de las normas democráticas dentro de su vecindad inmediata (Sedelmeier y Schimmelfennig, 2005). No se trata de un proceso estático: los actores nacionales se ven fortalecidos o debilitados por la integración europea, y los entornos nacionales ofrecerán distintos grados de resistencia al cambio político e institucional impulsado por la UE, al tiempo que se desarrollan nuevas identidades. Este proceso se tornó más complicado al término de la Guerra Fría, cuando la Unión hubo de responder a las solicitudes de adhesión de los países recién democratizados de Europa central y del este. Con el tiempo, los requisitos de adhesión de la UE se han ampliado, y el número y la diversidad de los países que desean entrar a formar parte de la Unión ha aumentado. Originalmente, el artículo 237 del Tratado de Roma solo exigía al país solicitante que fuera un “Estado europeo” 4. El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 adoptó un conjunto de condiciones políticas y económicas más específicas que debían cumplir los países que desearan convertirse en miembros de la UE. Según los denominados “criterios de Copenhague”, los países candidatos deben contar con instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías, una economía de mercado en funcionamiento capaz de hacer frente a las presiones de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión, y la disposición para asumir las obligaciones inherentes a la condición de miembro, incluyendo la adhesión a los objetivos de unión política, económica y monetaria, además de tener que adoptar el acquis communautaire 5 (acervo comunitario).
La ampliación de la UE consiste en la adaptación gradual y progresiva a los criterios de adhesión emprendida por los países candidatos
El principio fundamental que ha impulsado la ampliación de la UE ha sido la condicionalidad política; dicho de otro modo, los Estados solicitantes deben cumplir ciertas condiciones (a saber, los criterios de Copenhague descritos más arriba) antes de poder convertirse en Estados miembros. La identificación de este conjunto de criterios llevó a la creación de un complejo mecanismo de seguimiento y control gestionado por la entonces Dirección General de Ampliación (DG Ampliación) 6 de la Comisión, que actuaría como un “supervisor”, decidiendo en qué momento los países cumplen dichos criterios y si están preparados para pasar a la siguiente fase (Grabbe, 2001, pág. 1020). Este proceso de seguimiento y control se desarrolla según los parámetros fijados por la Comisión en distintos documentos: en el caso de los Balcanes occidentales, los Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA) y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE); y los acuerdos europeos en el caso de la ampliación hacia el este. Su cumplimiento es también objeto de seguimiento y control en los informes anuales de evolución elaborados por la Comisión, en los que se realiza una evaluación de los avances de cada solicitante y candidato potencial a lo largo del último año. Este seguimiento y control significa que el proceso de ampliación adopta un enfoque meritocrático (Vachudova, 2005, págs. 112-13). Pero también refleja la capacidad de la Unión Europea de ejercer presión sobre los países candidatos para que pongan en práctica reformas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas de la UE a cambio de la condición de miembros, el acceso a su mercado, la asistencia técnica y financiera, y el reconocimiento internacional de su avance hacia la democracia. Sin embargo, no se trata de un proceso lineal y, cuando los países candidatos incumplen sus compromisos, se enfrentan bien a una demora en la adhesión (como en el caso de Bulgaria o Rumanía debido a problemas con la corrupción y la independencia judicial) o bien a una suspensión de las negociaciones, como en el caso de Turquía por la cuestión chipriota. En palabras de Schimmelfennig y Sedelmeier (2004, pág. 664), la eficacia de la condicionalidad de la UE depende de la “credibilidad de las amenazas y recompensas”. La condicionalidad cada vez está más cuestionada, a medida que la credibilidad de la principal recompensa, la pertenencia a la UE, se vuelve menos evidente para los países candidatos. Tal y como se analiza de forma más detallada a continuación, las dificultades derivadas de la incorporación de nuevos Estados miembros tras la ampliación hacia el este han hecho que disminuya el entusiasmo dentro de la UE por una ulterior ampliación.

La “fatiga de la ampliación” está encontrando su reflejo en la “fatiga de la adhesión” de los países candidatos, en otras palabras, sin la promesa tangible de la adhesión, las élites políticas renuncian a embarcarse en la transposición e implantación de las reformas promovidas por la UE y se limitan a “emitir retóricas declaraciones de intenciones que no llegan a materializarse de un modo claro” (O’Brennan, 2013, pág. 42). Salvar esa brecha entre la retórica y la acción constituye uno de los principales desafíos, y la UE es cada vez más consciente de la necesidad de aplicar de forma rigurosa la condicionalidad, así como de las dificultades y debilidades que presentan los países candidatos a la hora de cumplir los criterios de adhesión. Por consiguiente, la UE ha definido esos criterios de forma exhaustiva para incluir condiciones “en parte diseñadas para hacer frente a los problemas de la transformación y las debilidades de los candidatos” (Dimitrova, 2002, pág. 175). En la práctica, esto se ha traducido en el desarrollo, con el tiempo, de un “acervo administrativo”: un conjunto de instituciones y estructuras administrativas que resultan necesarias para aplicar con éxito el acervo jurídico antes de la adhesión7. Con el objeto de salvar esa brecha entre la capacidad real de los países candidatos y los requisitos de adhesión, la UE ha puesto en marcha iniciativas de desarrollo de capacidades, destinadas a apoyar tanto a las administraciones públicas como a los actores de la sociedad civil. Como instrumento político, el desarrollo de capacidades ha sido ampliamente utilizado por las organizaciones internacionales desde la década de 1990 con el fin de hacer posible el cambio sistémico nacional, reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible (Black, 2003). Como herramienta política, presenta algunas características concretas, tales como la de ser sumamente técnica, carecer de mecanismos de presión directa y dar por sentado que aquellos a los que se dirige carecen de recursos, habilidades e información suficientes (Papadimitriou y Stensaker, pág. 3). Si bien fue concebido para producir efectos a largo plazo, el desarrollo de capacidades no provoca necesariamente un cambio automático en el contenido de la regulación, las normas o las políticas. El discurso político que rodea este desarrollo es enormemente positivo en lo que respecta a su lenguaje de inclusión y cooperación y democracia, pero la práctica real va mucho más orientada a la consecución de resultados y está fuertemente influida por las prioridades del donante o de la organización internacional (Black, 2003, pág. 117). Tal y como se comenta más adelante, algunas de esas características y discrepancias se aprecian en las iniciativas de desarrollo de capacidades de la UE para la ampliación y la promoción de la sociedad civil.
La UE es capaz de difundir sus normas en materia de democracia, libre mercado y derechos humanos sin recurrir al poder coercitivo militar
En el contexto de la ampliación, las principales iniciativas de desarrollo de capacidades de la UE consisten en proporcionar asistencia financiera a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) y el instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Comisión Europea. Por regla general, estos instrumentos incluyen mecanismos para educar, socializar y transferir experiencia y conocimientos para ayudar a los países en la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la UE, así como para promover que se compartan sus buenas prácticas. Por ejemplo, TAIEX incorpora el uso de talleres, visitas de expertos e iniciativas de hermanamiento. En el caso del IAP, su actual programa, que se extiende hasta 2020, incluye indicadores de desempeño destinados a evaluar si se han alcanzado los resultados previstos (Comisión Europea, 2015a). De ese modo, la UE ha sido capaz de ejercer una considerable influencia sobre los sistemas socioeconómicos y políticos de los países de Europa central y del este, dado que el atractivo de la adhesión ha permitido a la Unión “perseguir metas políticas más ambiciosas a través de su régimen de ampliación” (Sedelmeier, 2011). Esta manera de proceder ilustra a la perfección cómo la UE utiliza su poder de convicción normativo –capaz de difundir sus normas en materia de democracia, libre mercado y defensa de los derechos humanos–, mediante la condición de cumplir con estos parámetros para ingresar en la Unión, pero también a través de requisitos explícitos en lo que respecta a qué clase de instituciones o actores podrían estar mejor situados para poner en práctica dichas normas (Manners, 2002). A diferencia de los poderes tradicionales, la UE lo consigue sin recurrir al poder coercitivo militar, sino esgrimiendo el incentivo de la pertenencia a la UE.
La cola de países que desean entrar a formar parte de la Unión es buena prueba de que la adhesión continúa siendo una opción sumamente atractiva para los países vecinos de la UE 8. Sin embargo, hay una serie de problemas que ponen en tela de juicio la capacidad de la UE para influir en sus vecinos europeos, al tiempo que cuestionan la importancia de la ampliación como política. En primer lugar, la crisis de la eurozona y, en particular, la situación de Grecia, así como la falta de una creencia sólida en las probabilidades de adhesión, están afectando a la percepción de la UE entre los países candidatos como garantía de prosperidad económica y como motor de reformas. Esa fatiga de la adhesión viene acompañada de una considerable disminución del apoyo al ingreso en la UE en los países candidatos. Por ejemplo, mientras que los ciudadanos de Macedonia siguen estando a favor de la integración en la UE (el 56% considera que la pertenencia a la UE es “buena”), el apoyo a la adhesión no ha dejado de disminuir en Turquía, donde solo un 38% considera “buena” la adhesión a la UE (Eurobarómetro, 2013, págs. 67-8). En segundo lugar, la crisis de los refugiados pone de manifiesto las limitaciones de la Unión para actuar enérgicamente y de forma unánime con el fin de hacer frente a la difícil situación de los refugiados que solicitan asilo en los Estados miembros, al mismo tiempo que acentúa gravemente las divisiones entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. En tercer lugar, desde 2004 se percibe la denominada fatiga de la ampliación, que hace referencia a una reticencia general posadhesión, dentro de la UE, a ampliaciones ulteriores, en favor de un mayor interés por profundizar en la integración entre los Estados miembros. Esta actitud se refleja en la disminución continua del respaldo a la ampliación de la UE entre sus ciudadanos, con una ligera mayoría en su contra (49%), en comparación con quienes se muestran a favor de ella (37%) (Eurobarómetro, 2014, pág. 143). Pero también se ha reflejado en el creciente apoyo a partidos populistas y euroescépticos en la mayoría de los Estados miembros de la UE (tal y como demuestran los resultados de las elecciones europeas de 2014), que ven la ampliación como una fuente de inseguridad y de mayor presión sobre la inmigración y los maltrechos sistemas de bienestar de toda la UE. En cuarto lugar, estas circunstancias ponen en contexto el cambio en el enfoque de la ampliación adoptado por la Comisión bajo el mandato del presidente Juncker. En su discurso inaugural ante el Parlamento Europeo, en julio de 2014, Jean-Claude Juncker afirmó que: “la UE necesita tomarse un descanso de la ampliación”, y que “no habrá más ampliaciones durante los próximos cinco años” (Juncker, 2014, pág. 11). Para los países que desean entrar a formar parte de la UE, estos acontecimientos ponen en duda el antiguo compromiso de la Unión con la ampliación. En quinto lugar, la anexión de Crimea y la guerra civil en Ucrania han tensado las relaciones entre la UE y Rusia, tal y como evidencia la imposición de sanciones económicas de la Unión a Rusia y la respuesta del gigante del este al restringir las importaciones de alimentos procedentes de los Estados miembros. A medio plazo, y pese a la advertencia de Angela Merkel de que Moscú no puede vetar la expansión de la Unión, el enfoque de la ampliación adoptado en los Balcanes y en relación con sus vecinos del este vendrá determinado por una Federación de Rusia cada vez más beligerante que considera a Serbia, Moldavia y Georgia como parte de su esfera de influencia. Por último, y esto es un factor fundamental para el papel de la condicionalidad como principio que determina la ampliación, estamos ante un retroceso democrático en algunos de los nuevos Estados miembros, tales como Hungría. Si bien la condicionalidad funcionó bien como principio a la hora de estructurar la adhesión por méritos de los países de Europa central y del este, una vez en la UE no todos ellos han mantenido esos niveles, y la condicionalidad deja de tener verdadero poder para corregir la situación. El caso del desafío a derechos fundamentales clave de la nueva Constitución de Hungría, y el modo en que el Gobierno del Fidesz hace frente a la crisis de los refugiados son dos ejemplos que ilustran hasta qué punto la pertenencia a la UE no necesariamente garantiza la democracia en los antiguos países comunistas. La UE ha sido incapaz de evitar este retroceso democrático y, de forma decisiva, se ha abstenido de aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que permite al Consejo retirar ciertos derechos a los miembros por violaciones graves y continuadas de principios democráticos (Sedelmeier, 2014, pág. 106). Tal y como afirman Juncos y Whitman (2015, pág. 213), “diez años después de la ampliación tipo big bang hacia Europa central y del este, hay importantes lecciones que aprender en lo que respecta a los desafíos a que se enfrenta la condicionalidad de la UE a la hora de promover reformas políticas y económicas nacionales más profundas”. Puesto que la UE considera la sociedad civil un elemento fundamental de la democracia, no debe sorprendernos que haya vuelto la atención hacia la promoción de su desarrollo y su participación política tanto en los mecanismos de gobernanza de la UE como en el contexto de la ampliación. La siguiente sección aclara por qué la promoción de la sociedad civil constituye una preocupación general para la UE y, más concretamente, por qué es una de las dimensiones de su estrategia de ampliación.
La promoción de la sociedad civil como preocupación para la Unión Europea
La sociedad civil es un concepto controvertido que cuenta con una larga tradición en la historia del pensamiento político. En este artículo, se entiende como una esfera intermedia de la sociedad, bien diferenciada e independiente del mercado y el Estado, habitada por grupos más o menos organizados que afirman representar, hablar y participar en el proceso de formulación de políticas en nombre de distintos sectores de la población. Por lo general, la sociedad civil se considera un elemento esencial de la democracia, ya que es el espacio entre las esferas pública y privada en el que se desarrolla la acción cívica (Grugel, 2002, pág. 93; Kaldor, 2003; Putnam, 1993). Ese entusiasmo por la sociedad civil (en concreto, desde la década de 1990) entre los gobiernos y las organizaciones internacionales se explica por tres fenómenos interrelacionados, a saber, el fracaso percibido de formas tradicionales de representación política, tales como los partidos políticos; el colapso del comunismo; y la necesidad de democratizar las organizaciones internacionales, como es el caso de la Unión Europea. En la práctica, el resultado de ese entusiasmo fue la expansión de programas de promoción de la esfera social en los países en vías de desarrollo desde la década de 1980, y como instrumento para afianzar la transición a la democracia tras la caída del muro de Berlín. En este contexto, el fortalecimiento de la sociedad civil se consideró como un fin en sí mismo, además de como un medio para promover los demás componentes (como los derechos humanos y unas elecciones libres y justas) dentro de la agenda de promoción de la democracia (Ishkanian, 2007, pág. 3). La Unión Europea se hace eco de ese entusiasmo por las organizaciones sociales en su política de ampliación al afirmar que: “cuando se trata de la gobernanza democrática, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y asociación y los derechos de las minorías, [la sociedad civil] puede generar una demanda de mayor transparencia, responsabilidad y eficacia por parte de las instituciones públicas y favorecer una mayor atención a las necesidades de los ciudadanos en la formulación de políticas” (Comisión Europea, 2013, pág. 1).
La sociedad civil es el espacio entre las esferas pública y privada en el que se desarrolla la acción cívica
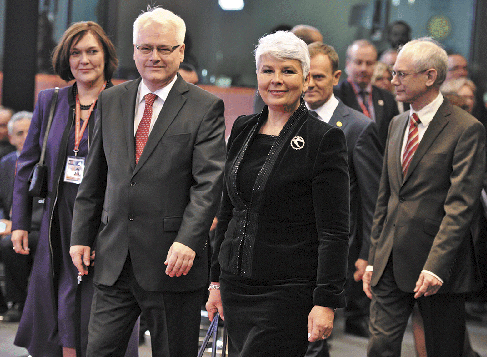
Para la Unión Europea, la promoción de las organizaciones sociales constituye una prioridad, en primer lugar, como mecanismo político para atajar el déficit democrático que se percibe en ella y, en segundo lugar, como instrumento para el fomento de la democracia dentro de su estrategia de ampliación. Estas dos preocupaciones están estrechamente relacionadas entre sí y son el reflejo de dos de los fenómenos más amplios identificados más arriba, a saber: la necesidad de democratizar las organizaciones internacionales debido a su distanciamiento de los ciudadanos individuales, y el legado del comunismo en forma de unas sociedades civiles débiles en el conjunto de Europa central y del este. Tal y como se expondrá más adelante, el discurso interno de la Unión Europea sobre la estructura social como remedio a sus propias deficiencias democráticas ha influido en el modo en que la Unión ha concebido la sociedad civil y diseñado mecanismos para su promoción en los países candidatos. Al mismo tiempo, ha influido en los instrumentos políticos creados por la UE para contrarrestar la creciente oposición a la ampliación entre los ciudadanos de los países miembros y candidatos, y legitimar la adhesión de nuevos Estados miembros.
La sociedad civil y el déficit democrático de la UE
Por regla general, el déficit democrático de la UE suele referirse a la conceptualización de la Unión como una organización internacional elitista en la que las decisiones las toman tecnócratas no elegidos que no han de rendir cuentas a los representantes que sí lo han sido, al tiempo que las leyes se aprueban con escasa transparencia y publicidad. El cuestionamiento público de los méritos democráticos de la UE ya se hizo patente en la década de 1990 con las dificultades experimentadas para la ratificación del Tratado de Maastricht en Francia y Dinamarca 9. Con los años, los ciudadanos de los países miembros han manifestado su descontento con la UE mediante su voto desfavorable en diversos referéndums a escala europea, y también con un apoyo cada vez mayor a partidos euroescépticos en las elecciones, tanto nacionales como europeas. En un principio, la UE trató de afrontar este reto: amplió los poderes del Parlamento Europeo y, con ello, reforzó la dimensión representativa de la democracia en el seno de la Unión. Semejante enfoque ha demostrado ser insuficiente, dado que el Parlamento Europeo carece de la potestad de iniciativa legislativa, no tiene la misma influencia que los poderes legislativos en los Estados miembros, y la participación en las elecciones europeas es notablemente menor que en las elecciones nacionales. El Libro Blanco sobre la gobernanza europea de 2001, concebido “para abrir el proceso de formulación de políticas y hacerlo más inclusivo y responsable” (Comisión Europea, 2001, pág. 5), nuevamente desarrolla una doble estrategia de legitimación que va más allá del ámbito de la democracia representativa y se centra en una mayor participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil, así como en una comunicación más activa con el público en general sobre los problemas europeos. A continuación, se analiza cada una de esas dimensiones, dado que una mayor participación de la sociedad civil y una mejor comunicación con los ciudadanos son estrategias que se han incorporado a la política de ampliación de la UE.
El Libro Blanco consolida la función de las organizaciones de la sociedad civil como entidades “que dan voz a las inquietudes de los ciudadanos y prestan servicios que satisfacen las necesidades de la gente” (Comisión Europea, 2001, pág. 11), y considera la participación como “una oportunidad para conseguir que los ciudadanos se impliquen de forma más activa en la consecución de los objetivos de la Unión, así como de ofrecerles un canal estructurado para transmitir sus opiniones, sus críticas y sus protestas” (Comisión Europea, 2001, pág. 12). La decisión de incorporar en el Tratado de Lisboa 10 la participación como un principio democrático que define la gobernanza en la UE constitucionaliza el intento de la institución por reforzar su legitimidad mediante la incorporación de la participación de la sociedad civil y la implicación directa de los ciudadanos a su funcionamiento cotidiano. El segundo aspecto de la estrategia de legitimación de la UE, esto es, la mejor comunicación y diálogo con los ciudadanos, aborda otra dimensión de la democracia: la deliberación y su promesa de crear ciudadanos mejor informados y, a ser posible, más partidarios del proceso de integración. En la estela del Libro Blanco y como reacción a la no ratificación del Tratado Constitucional y la oposición pública a la integración europea que caracterizó los referéndums celebrados para ratificar el Tratado de Lisboa, la Comisión Europea desarrolló una serie de iniciativas encaminadas a “escuchar mejor”, “explicar mejor” y “ser más local” en el contexto del Plan D de democracia, diálogo y debate y el Libro Blanco sobre estrategia de la comunicación y democracia. El Plan D tenía por objeto revitalizar la democracia europea y contribuir al surgimiento de una esfera pública comunitaria, en la cual los ciudadanos recibieran la información y las herramientas para participar activamente en el proceso de toma de decisiones, de manera que hagan suyo el proyecto europeo (Comisión Europea, 2005a). Dicho de otro modo, un debate público más amplio e incluyente ayudaría a construir un nuevo consenso sobre la futura dirección que ha de seguir la Unión. Estas iniciativas continúan hoy en día a través de los Diálogos con los ciudadanos, que proporcionan a personas de toda Europa la oportunidad de hablar directamente con miembros de la Comisión; y el programa Europa con los Ciudadanos, que incluye entre sus prioridades el debate sobre el futuro de Europa con el objeto de profundizar en esta cuestión y el tipo de Europa que desean los ciudadanos (Comisión Europea, 2015b).
El libro blanco fue concebido “para abrir el proceso de formulación de politicas y hacerlo más inclusivo”
Sobre la base de las lecciones aprendidas a partir de su enfoque nacional de la sociedad civil, la UE trata activamente de subsanar la debilidad de la que adolecen en los países candidatos, al tiempo que mejora el diálogo directo con los ciudadanos, con el fin de aumentar el respaldo público a la ampliación.
El desafío de una sociedad civil débil en los países candidatos
La promoción y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han ocupado el centro de la estrategia de ampliación de la UE desde la década de 1990. Semejante enfoque no resultaba evidente ni era realmente necesario en anteriores rondas de ampliación, ya que la sociedad civil aún no constituía una preocupación para la Unión Europea como mecanismo de legitimación, la adhesión de nuevos Estados miembros no hallaba oposición, y no se consideraba que los países que habían entrado a formar parte de la UE con anterioridad a 2004 precisaran ayuda a ese respecto. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y la evolución hacia un cambio de régimen en los países que anteriormente se encontraban bajo la esfera de influencia soviética, los politólogos y las organizaciones internacionales se vieron en la necesidad de explicar cómo se había producido el supuesto proceso de democratización, pero también de encontrar pruebas de sus prácticas en esas nuevas democracias. La bibliografía de aquella época sobre la democratización en la Europa poscomunista conceptualizó la sociedad civil como una fuerza dinámica alimentada por el apoyo popular a las revoluciones de 1989 (véase Cohen y Arato, 1992). El relativo éxito en el proceso de democratización de países como Polonia, Hungría o la antigua Checoslovaquia, en los que la esfera civil tenía raíces más profundas, aportó pruebas empíricas que lo acreditaban. La lectura comparada de los distintos relatos sobre la experiencia positiva de la sociedad civil en regímenes posautoritarios como los de la Europa mediterránea y Latinoamérica, y el típico lenguaje de posguerra fría de una ola común de democratización proporcionaban pruebas más que suficientes para esperar una dinámica similar en la Europa poscomunista 11.
Con la caída del muro, hubo que explicar cómo se había producido el proceso de democratización
A estos relatos optimistas pronto les siguieron evaluaciones más prudentes del dinamismo del espacio social en las nuevas democracias. De hecho, en realidad las pruebas apuntaban a una sociedad civil relativamente débil (comparada no solo con aquella de las democracias establecidas, sino también, más importante aún, con la de los regímenes posautoritarios) y una vida asociativa deficiente (Howard, 2003; Bernhard, 1996; Ost, 1993). Los rasgos que definen a esa sociedad civil débil son bajos niveles de afiliación a organizaciones, de participación en la vida asociativa, de confianza en las organizaciones cívicas estructuradas y procedimientos consultivos limitados de facto. Los factores que explican la aparente paradoja de una participación civil débil en la región han de buscarse en el legado comunista y en el desequilibrio entre la decepcionante experiencia de los ciudadanos de las nuevas democracias y sus elevadas expectativas (Howard, 2003; Pérez-Solórzano Borragán, 2006, pág. 135). Una interpretación diferente de esa ausencia de implicación dinámica alude al efecto de la globalización y al hecho de que el desarrollo social en la Europa poscomunista no se produce en el vacío. Así pues, las nuevas democracias de Europa central y del este convergen o se han contagiado del mismo virus de desmovilización ciudadana que aqueja a las democracias consolidadas.
Ante una sociedad civil tan débil, no es de extrañar la insistencia de la UE en el fortalecimiento de las estructuras cívicas en los países candidatos. Además, con el objeto de garantizar que dichas estructuras de los nuevos Estados miembros participen activamente en los mecanismos de consulta surgidos en el ámbito europeo, la Unión se ha mostrado muy activa en el apoyo a la europeización de las organizaciones sociales de los países candidatos. En la siguiente sección se analizan las principales iniciativas e instrumentos puestos en marcha por la UE.
La ampliación y la oposición pública
Tal y como se comentó anteriormente, la Unión Europea se enfrenta al reto de la creciente oposición pública a una ulterior expansión territorial de la Unión. Si bien es posible que el apoyo de los ciudadanos a la ampliación de la UE no fuera un problema en anteriores rondas, las ampliaciones hacia el este y hacia los Balcanes obligaron a la Unión Europea a buscar mecanismos para atajar la creciente reticencia pública y el claro declive del apoyo a una subsiguiente ampliación en los Estados miembros. La adhesión de nuevos miembros se ha convertido en una cuestión politizada tanto en la UE como en los países candidatos. Dentro de la UE, la adhesión de nuevos Estados miembros ha generado expectación, pero también miedo a migraciones masivas y preocupación ante el ingreso de países como Turquía, que se considera menos europeo y geopolíticamente más problemático que otros países candidatos. En los nuevos Estados miembros, los costes de la adaptación a los criterios de adhesión a la UE, unidos a una desinformación pública generalizada acerca del proceso de adhesión en sí, no cuadraban con las iniciales expectativas públicas de un próspero regreso a Europa. La fatiga de la ampliación y el desencanto con la Unión Europea explican el intento por parte de esta de “disipar las dudas acerca del proceso de ampliación” (Comisión Europea, 2000). La siguiente sección analiza la estrategia de promoción de la esfera social de la UE y las tentativas de hacer frente a los desafíos de una sociedad civil débil en los países candidatos y a la oposición existente.
La ampliación de la UE y la promoción de la sociedad civil: una evaluación
La UE proporciona apoyo a la sociedad civil en los países candidatos durante el periodo de preadhesión. Favorece el desarrollo dinámico de estas organizaciones y las concibe como actores que ayudarán a los países candidatos a cumplir exigencias de la condicionalidad política, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se considera que la participación de la sociedad civil en el proceso de preadhesión contribuye a “aumentar el conocimiento por parte de los ciudadanos de las reformas que un país necesita llevar a cabo para poder optar al ingreso en la UE. Esta circunstancia puede contribuir a garantizar que la adhesión a la Unión no sea solo un ejercicio del gobierno, así como a alentar un debate público ecuánime, un factor crucial para alcanzar una decisión informada sobre el ingreso en la UE al término del proceso de preadhesión” (Comisión Europea, 2013, pág. 1).
En este contexto, la estrategia de promoción de las sociedades civiles de la UE tiene dos objetivos principales: crear un entorno propicio para sus actividades y desarrollar la capacidad de las OSC para convertirse en actores independientes, eficaces y responsables. Además de esta agenda nacional, la Unión Europea también se compromete a garantizar que las organizaciones sociales de los países candidatos sean capaces de concitar intereses comunes fundamentales y transmitírselos a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la UE para favorecer la participación de los actores civiles en mecanismos de consulta de la UE 12, tales como el Comité Económico y Social Europeo, las consultas de la Comisión Europea o el diálogo social europeo:
Los interlocutores sociales desempeñan un importante papel a la hora de promover el derecho de asociación y, por tanto, también deberían recibir apoyo para mejorar su actuación. La perspectiva de los interlocutores sociales y de las asociaciones profesionales y empresariales también debe reflejarse en la labor de la Comisión, y deberían reforzarse las asociaciones entre estas organizaciones, en particular las procedentes de regiones desfavorecidas, y sus equivalentes en la UE (Comisión Europea, 2013, pág. 3).
La Unión Europea combate la creciente oposición a la política de ampliación a través de mecanismos de diálogo que recuerdan a los instrumentos empleados para atajar su déficit democrático (véase el análisis previo). Con el fin de mejorar el conocimiento que los ciudadanos tienen sobre la ampliación de la UE, la Comisión Europea ha desarrollado el denominado diálogo entre las sociedades civiles 13 para “entablar un diálogo con los ciudadanos de Europa y garantizar un amplio respaldo al proceso de ampliación tanto en los Estados miembros de la UE como en los países candidatos” (DG Ampliación, 2002, pág. 18). Con esta estrategia, la Comisión Europea esperaba entablar un diálogo con la opinión pública de los países candidatos y de la entonces Europa de los Quince, con el fin de “contribuir a garantizar que las negociaciones se llevan a cabo con el apoyo popular y que los Tratados de Adhesión resultantes se firman y se ratifican sobre la base de unas expectativas públicas informadas y realistas” (Comisión Europea, 2000b, pág. 1). El diálogo entre las sociedades civiles se ocupa de la creación, desde las instituciones, de unas organizaciones sociales en las que se debata la ampliación, donde el intercambio de información y opiniones resulte, no solo en ciudadanos mejor informados, sino también en una población que apoya el proceso de ampliación. Asimismo, el diálogo entre estas servirá para “favorecer el ulterior desarrollo de una sociedad civil activa y dinámica en los países candidatos, lo cual resulta fundamental para la consolidación de los derechos humanos y la democracia, en línea con los criterios políticos de adhesión” (Comisión Europea, 2005b, pág. 3). Así pues, parece que la sociedad civil se concibe como uno de los interlocutores del diálogo, un facilitador de la participación ciudadana y un resultado del proceso. Tal y como comentó el comisario Rhen (2008) por aquel entonces: “comunicar el éxito de la ampliación constituye un desafío común para todos nosotros. Como representantes de la sociedad civil, ustedes son el puente entre las instituciones de la UE, las autoridades nacionales y los ciudadanos; pueden concienciar de los éxitos y desafíos que entraña la ampliación de la UE; pueden reforzar la confianza entre los ciudadanos de la UE y los aspirantes a miembros”.
Para mejorar el conocimiento que los ciudadanos tienen sobre la ampliación, la Comisión ha desarrollado el diálogo entre las sociedades civiles
La Unión Europea cuenta con dos grupos de instrumentos, políticos y financieros, para poner en práctica su estrategia en materia de sociedad civil. En lo que respecta al apoyo político, la Unión Europea se compromete a animar a los países candidatos a la ampliación a aprobar leyes que favorezcan la participación de estas organizaciones, así como a fomentar su implicación en el proceso de preadhesión. Se distingue un apoyo retórico clave en los análisis periódicos del estado de la sociedad civil que aparecen en el informe estratégico anual de cada uno de los países candidatos. En lo relativo a la ayuda financiera, si bien es posible disponer de financiación por medio del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), el principal organismo es el Instrumento para la Sociedad Civil (ISC) 14, creado por la Comisión Europea en 2008 con el fin de proporcionar ayuda financiera para su desarrollo. El ISC incluye tres estrategias que contienen iniciativas tanto nacionales como transnacionales, a saber: ayuda a iniciativas sociales nacionales y locales y desarrollo de capacidades para reforzar el papel de la sociedad civil en los países candidatos; ayuda a asociaciones entre organizaciones de la esfera social de los países candidatos y de los Estados miembros de la UE para crear redes y fomentar la transferencia de conocimientos y experiencias; un programa “People to People” que promueve visitas a instituciones de la Unión, así como el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre la sociedad civil local, los Estados miembros y la Unión Europea (Comisión Europea, 2015c).
A lo largo de los años, la Unión Europea se ha vuelto más prescriptiva en lo que respecta al seguimiento y la evaluación de sus iniciativas en los países candidatos. Esta estrategia, más orientada a la consecución de resultados, responde al interés de la UE por solventar las deficiencias de aplicación de los países candidatos, así como por asegurarse de que los fondos se invierten realmente en abordar las prioridades de la Unión en materia de desarrollo de la sociedad civil. A tal efecto, la Comisión, tras consultar con las partes interesadas, ha desarrollado un marco de seguimiento y evaluación que incorpora un conjunto claro de objetivos, resultados e indicadores (Comisión Europea, 2013, págs. 6-11). Por ejemplo, a la hora de evaluar si se cumple el objetivo de crear un entorno más propicio para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, se esperarán los siguientes resultados:
Todas las personas físicas y jurídicas pueden expresarse libremente, reunirse de forma pacífica y crear, afiliarse y participar en organizaciones informales y/o legalmente constituidas.Las políticas y el entorno jurídico estimulan y facilitan el trabajo voluntario y remunerado en OSC.Las autoridades nacionales y/o locales tienen políticas y normas favorables para las organizaciones de base.
(Comisión Europea, 2013, págs. 6-7.)
Sin embargo, la Unión Europea no ha llevado a cabo una revisión sistemática de sus estrategias de promoción de la sociedad civil en el contexto de la ampliación. La prueba oficial del cumplimiento de los objetivos especificados más arriba es fragmentaria y se puede extraer principalmente de los informes de evolución que la Comisión Europea elabora sobre cada uno de los países candidatos 15, así como de sus propios documentos de estrategia sobre la ampliación. Resulta revelador que, en el último documento de estrategia sobre la ampliación de la Comisión, de 2014, se reconozca la necesidad de hacer más para respaldar a la sociedad civil (Comisión Europea, 2014, pág. 2). En ese mismo documento, se identifican los límites al desarrollo de la sociedad civil en Serbia y Bosnia y Herzegovina, mientras que, en el caso de Turquía, se hace mención expresa de que “varios actos legislativos propuestos por la mayoría gobernante, en particular sobre cuestiones fundamentales para la democracia turca, se adoptaron sin un debate parlamentario o consulta adecuados de las partes interesadas y de la sociedad civil” (Comisión Europea, 2014, pág. 46). La bibliografía sobre ciencias políticas se ha mostrado más generosa al proporcionar estudios por países y análisis sectoriales del estado de la sociedad civil en los países candidatos durante los periodos de pre y posadhesión. Un examen de esa bibliografía revela que los logros alcanzados con estas iniciativas aún son modestos, y que existen pruebas de cierta variación de unos países a otros, dado que la influencia de la UE ha tenido una repercusión distinta en los diversos entornos nacionales. Además, existen asimismo pruebas de que, en determinadas circunstancias, la intervención de la UE puede haber perpetuado la debilidad de la sociedad civil debido a la dependencia financiera, y de los exigentes criterios establecidos por las instituciones de la UE para involucrar a las organizaciones cívicas en consultas regulares. Los ejemplos seleccionados más abajo sirven para ilustrar el efecto que ha tenido la Unión Europea en el desarrollo de la sociedad civil en los países candidatos y en su capacidad de participación en consultas dentro del ámbito de la UE; así como el de la iniciativa “People to People” a la hora de atajar la oposición pública.
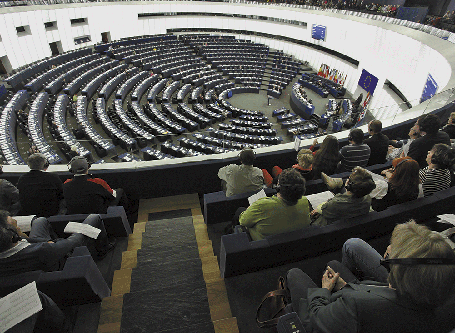
La influencia nacional de la UE
En primer lugar, los resultados de la creación de un mejor entorno nacional para el desarrollo de la sociedad civil apuntan a un cambio lento y gradual. Por ejemplo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha tratado activamente de ayudar a las organizaciones sociales a operar de forma eficiente en el ámbito nacional: les ha proporcionado conocimientos y apoyo en su participación en actividades europeas (véase Pérez-Solórzano Borragán y Smismans, 2008). Tales iniciativas incluyen la organización de seminarios de formación, misiones de investigación a los países candidatos, audiencias con la sociedad civil y conversaciones con delegaciones de la Comisión Europea. El CESE también ha tratado de desarrollar la capacidad administrativa apropiada para promover y mejorar la participación de las partes interesadas en la formulación de políticas en los nuevos Estados miembros. Asimismo, ha promovido la creación de comités económicos y sociales nacionales. No obstante, aún es difícil determinar si las iniciativas del CESE han tenido alguna repercusión en el plano nacional. Un estudio de 2002 realizado a instancias del Comité demuestra que, a menudo, los comités nacionales de tipo económico y social, para cuya creación contribuyó el CESE, operan de un modo informal, en lugar de hacerlo como órganos consultivos de su gobierno fuertemente institucionalizados, y todavía existen dudas en cuanto a su representatividad (Drauss, 2002, pág. 169).
La UE se ha convertido en referencia para mejorar las estructuras de consulta, pero las organizaciones de la sociedad civil continúan limitadas por su entorno nacional
Por otro lado, la UE se ha convertido en una referencia discursiva a la hora de buscar legitimidad y unas mejores estructuras de consulta, así como para justificar el cambio de ordenación; pero las organizaciones de la sociedad civil continúan limitadas por su entorno nacional, el predominio de identidades de esa índole y la ausencia de recursos suficientes para embarcarse en actividades transnacionales. Por ejemplo, en el caso de la República Checa, el estudio de Forest (2006) ilustra claramente cómo el apoyo de la UE ha contribuido a que las organizaciones de mujeres determinen una nueva conceptualización de las cuestiones de género. La transferencia de nuevos conceptos tales como la igualdad de oportunidades y de género, unida al desarrollo de capacidades, la formación y el seguimiento, ha terminado por definir los repertorios de movilización de las organizaciones de mujeres. La influencia de la UE produjo la creación de nuevas entidades de mediación, como el Consejo para la Igualdad de Oportunidades, una nueva estructura nacional de oportunidades que establece relaciones formales entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Estado. Ambos grupos de actores salen fortalecidos de este cambio: al participar en el Consejo, las organizaciones de mujeres ganan reconocimiento y pueden aspirar a ejercer cierta influencia a largo plazo en la formulación de políticas. El Estado, por su parte, ha ampliado su sistema deliberativo, al tiempo que limita las protestas públicas y excluye las cuestiones de género del debate político (Forest, 2006).
Si retomamos el ejemplo de la ampliación hacia el este, comprobamos que, pese a la expectativa de la UE de contar con la participación de las partes interesadas en las consultas nacionales, la estrategia de preadhesión no logró fortalecer las organizaciones sectoriales. Una encuesta de 2003 sobre los intereses empresariales 16 revela que la comunicación entre los gobiernos nacionales y el sector empresarial sobre asuntos relacionados con la ampliación fue limitada durante el proceso de adhesión. Únicamente el 4,9% de las empresas encuestadas fueron consultadas con regularidad, el 68,5% solo recibió información general sobre el proceso de adhesión a través de los medios de comunicación y tiene la sensación de no haber influido en absoluto en la postura negociadora de su gobierno. Esta limitada consulta sobre la adhesión a la UE suscitó preocupación entre las federaciones empresariales centrales con base en Bruselas, las cuales apelaron a “los líderes políticos y a la Comisión para que introduzcan nuevos programas de concienciación y consulten mucho más a la comunidad empresarial de los países en vías de adhesión sobre las cuestiones económicas” (Eurocámaras, 2003).
Un estudio comparativo de los actores medioambientales en Hungría, Polonia y Rumanía demuestra que las organizaciones de la sociedad civil eran demasiado débiles y, con frecuencia, reacias a aprovechar las oportunidades que ofrecía el ingreso en la UE. Además, las organizaciones sociales mostraban cierta reticencia a colaborar con los actores estatales y preferían considerarse organismos de control que examinan la aplicación de los reglamentos medioambientales por parte del gobierno. Además, la disponibilidad y la distribución de los recursos favorecían a las organizaciones de la sociedad civil que ya estaban más consolidadas y mejor financiadas (Börzel y Buzogány, 2010, págs. 158-182). En un análisis comparativo de las ONG medioambientales de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, Carmin halló más pruebas que revelaban cómo la experiencia de preadhesión contribuyó al desarrollo de dos grupos de ONG:
El primer grupo está compuesto por un pequeño panel de organizaciones altamente profesionalizadas e internacionalizadas que se dedican a la formulación de políticas en los ámbitos nacional e internacional. El segundo grupo de ONG suele patrocinar actividades y realizar acciones en nombre de sus miembros, así como prestar servicios de apoyo medioambiental y gubernamental en el ámbito local […] Las ONG del último grupo a menudo son ignoradas por las agencias, los gobiernos y las fundaciones, aun cuando realizan importantes contribuciones a la gobernanza medioambiental (Carmin, 2010, pág. 183).
En el caso de las ONG medioambientales de Bosnia y Herzegovina y Serbia, Fagan observa una creciente profesionalización de las ONG como consecuencia de la intervención de la UE. En la práctica, esto se traduce en un limitado acceso a la formulación de políticas en “áreas políticas menos conflictivas, donde se las anima a aportar conocimientos y asistencia, y no a defender los intereses de la comunidad o a manifestar su oposición política a cambios controvertidos” (Fagan, 2010, pág. 203).
En suma, las pruebas recopiladas hasta la fecha en materia de influencia nacional apuntan a una europeización del discurso de algunas organizaciones de la sociedad civil; el distinto impacto de la UE ha fortalecido o debilitado a algunos actores; y se han creado nuevas dependencias a causa de la debilidad estructural tanto de la sociedad civil como de los mecanismos estatales de consulta.
La influencia de la UE en la dimensión europea
En cuanto a la dimensión europea del desarrollo de la sociedad civil, investigaciones recientes demuestran que la participación de las organizaciones sociales en los procedimientos de consulta de la UE con posterioridad a la adhesión es menos dinámica y evidente que la de organizaciones similares de Estados miembros más antiguos. Si bien la debilidad nacional de la sociedad civil en los países candidatos puede ofrecer algunas claves que expliquen la dificultad para movilizarse en el ámbito de la UE, las condiciones de consulta suponen un escollo adicional para negociar en términos de recursos, capacidad, conocimientos y buena gobernanza interna (Pérez-Solórzano Borragán y Smismans, 2012; Quitkatt, 2011; Kohler-Koch y Quittkat, 2013). Datos recientes indican que, en comparación con otros Estados miembros, la participación en las consultas de la Comisión es escasa y no tiene un patrón claro en lo que respecta a la elección del área política. En concreto, entre 2003 y 2006, las aportaciones a las consultas de evaluación de impacto de la Comisión que hicieron los grupos de la sociedad civil procedentes de nuevos Estados miembros representaron un 6,14% del total de opiniones presentadas. Dicho de otro modo, el total de las opiniones expuestas por las ocho nuevas democracias (sin incluir Rumanía y Bulgaria) es menos de la mitad del total de las mostradas por los grupos alemanes o franceses, y asciende casi al mismo número de opiniones presentado por los grupos finlandeses o belgas (véase Obradovic y Alonso Vizcaíno, 2007).
Investigaciones realizadas sobre el Comité Económico y Social Europeo revelan que los representantes civiles de los Estados miembros más recientes son menos activos
De forma similar, investigaciones realizadas sobre el Comité Económico y Social Europeo –la institución de la Unión Europea concebida para la representación de la sociedad civil– en el periodo que siguió a la ampliación hacia el este revelan que los representantes civiles de los Estados miembros más recientes son menos activos (véase Pérez-Solórzano Borragán y Smismans, 2008). La cuestión aquí es hasta qué punto esa infrarrepresentación se debe a una falta de interés y no a que esos nuevos representantes perciban la necesidad de someterse primero a un largo proceso de aprendizaje, antes de asumir tales funciones, o a que los actuales procedimientos y las prácticas establecidas tiendan a perjudicar a los nuevos miembros. Parece haber una voluntad por parte de algunos representantes de los Estados miembros más recientes de participar más activamente, pero varios se han quejado de que el procedimiento actual tiende a favorecer a los “experimentados” representantes de los Estados miembros antiguos, excluyéndolos a ellos, y han lamentado la falta de intérpretes durante las reuniones, por ejemplo: “las excusas que justifican la ausencia de interpretación debido al elevado número de nuevos miembros e idiomas no pueden continuar eternamente. Dado que, durante la discusión de las opiniones, se utilizan un vocabulario y una terminología altamente especializados, no se trata simplemente de una cuestión de conocimiento de idiomas, sino de un problema importante que requiere una solución rápida y eficaz” (Mendza-Drozd et al., 2004).
La influencia de la UE en la lucha contra la oposición
El hecho de que la ampliación se considere aún una política controvertida contribuye en cierta medida a demostrar el limitado efecto del programa de la Unión Europea “People to People” (anteriormente conocido como diálogo entre las sociedades civiles) a la hora de combatir la oposición existente. A falta de una revisión sistemática de los resultados obtenidos de este programa, lo que sigue es un análisis del mismo basado en sus objetivos y en lo que, en mi opinión, son unos instrumentos insuficientes para alcanzarlos. El programa “People to People” aspira no solo a crear organizaciones sociales en distintos planos, sino también a solventar las deficiencias de las sociedades civiles nacionales: no es extraño que las herramientas políticas deban ser heterogéneas, pero también deben estar encaminadas a obtener distintos resultados. Por consiguiente, las medidas se pueden dividir en cuatro categorías 17:
- Apoyo a las iniciativas sociales locales y al desarrollo de capacidades, reforzando el papel de la sociedad civil.
- Programas para poner en contacto a periodistas, jóvenes políticos, líderes sindicales y profesores con instituciones de la UE, para así concienciarlos del proyecto de la UE y de la ampliación.
- Apoyo para crear asociaciones y formar redes entre organizaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos y otros interlocutores sociales y organizaciones profesionales de los países beneficiarios y de sus equivalentes en la UE con el objeto de promover transferencias de conocimientos y experiencias.
- Implicar a los medios de comunicación en labores de concienciación para mejorar la información de que disponen los ciudadanos.
Una evaluación detallada de estas medidas permite extraer algunas conclusiones preliminares acerca del potencial del diálogo entre las sociedades civiles para satisfacer la aspiración general de crear una esfera social deliberativa, transnacional y europea, que apoye la ampliación. En términos generales, las herramientas políticas se dirigen a todos los actores relevantes que operan en la sociedad civil, esto es, instituciones, organizaciones y medios de comunicación. Si analizamos más en detalle las iniciativas reales para entablar un debate transnacional (en particular, en el caso de Turquía), resulta interesante comprobar que la Comisión recurre a mecanismos para incrementar el grado de concienciación acerca de Turquía en los Estados miembros de la UE, pero que ninguna de ellas se ocupa de la creación de foros de deliberación para el debate. En su lugar, las iniciativas se refieren a programas de movilidad, becas, desarrollo de los medios de comunicación, ayuda financiera para el desarrollo de ONG, intercambios entre organizaciones profesionales, vínculos entre escuelas y actividades de relaciones públicas patrocinadas por el Gobierno turco (Comisión Europea, 2005b, págs. 5-8). Estos mecanismos podrían solucionar el supuesto vacío de información y, de ese modo, contribuir a que unos ciudadanos mejor informados tanto en Turquía como en la UE se mostraran más favorables a la ampliación. No está claro que esos mecanismos vayan a cambiar la percepción –dado que no existe control posible sobre la forma en que los individuos pueden interpretar los mensajes–, ni a lograr que los ciudadanos tanto de Turquía como de la UE tengan un mejor conocimiento del otro y del proceso de ampliación, y unirlos así en su apoyo y, por ende, legitimar este proyecto común.
Las herramientas políticas se dirigen a todos los actores de la sociedad civil: instituciones, organizaciones y medios de comunicación
Las actividades para crear una red de contactos, en las que participan organizaciones de la sociedad civil de los países candidatos y sus equivalentes de los Estados miembros, están encaminadas a proporcionar mecanismos de socialización para que se pueda producir una transferencia de conocimientos y las organizaciones de la sociedad civil de los países candidatos puedan aprender cómo operar en un entorno pluralista y copiar las buenas prácticas de sus homólogas de la UE. Dicho de otro modo, estas iniciativas harían posible la socialización de las élites profesionales y fortalecerían la capacidad de desarrollo de las organizaciones sociales en los países candidatos mediante la puesta en común de buenas prácticas. Las herramientas políticas empleadas por la Comisión apuntan hacia la deliberación entre las élites, lo cual reproduce la fragmentación sistémica que, tradicionalmente, ha limitado la aparición de una esfera social verdaderamente paneuropea. A este respecto, se requeriría algún tipo de mecanismo aglutinador. Cabría esperar que las organizaciones sociales fueran capaces de actuar como interfaz discursiva entre la UE y los ciudadanos de los Estados miembros y los países candidatos, monitorizando la formulación de políticas e incorporando las inquietudes de los ciudadanos a las deliberaciones de la UE. Hasta la fecha, el programa “People to People” no ofrece ningún tipo de mecanismo de opinión o reflexión que permita aprovechar el potencial de las sociedades civiles para ayudar a dinamizar el debate sobre la ampliación. Además, aún queda por resolver si las organizaciones sociales de los países candidatos realmente cuentan con la capacidad y la experiencia para aglutinar los intereses de sus representados y, posteriormente, trasladar sus inquietudes al ámbito europeo. La respuesta a esta pregunta es no. El número de mecanismos de desarrollo de capacidades que proporciona el diálogo entre las sociedades civiles sugiere que aquellas que pertenecen a los países candidatos distan mucho de estar preparadas para desempeñar la función de doble correa de transmisión (es decir, aglutinar unos intereses variados y transmitirlos a los responsables de la toma de decisiones). Las aspiraciones del diálogo entre las sociedades civiles no encuentran su correlato en la capacidad y la experiencia de las organizaciones sociales de los países candidatos. Existe una clara disparidad entre las aspiraciones y las herramientas políticas que debe ser corregida.
Conclusión
La política de ampliación y la promoción de la sociedad civil están estrechamente relacionadas. Si bien la ulterior expansión territorial ha pasado a ocupar un segundo plano en la actual lista de prioridades de la Unión Europea, el apoyo a la democracia en general y a la sociedad civil en particular es aún una prioridad importante para la Unión, sobre todo a la luz del retroceso democrático observado en algunos nuevos Estados miembros, como Hungría o Rumanía, así como la creciente oposición a la integración europea, como demuestra el cada vez mayor respaldo a partidos euroescépticos.
La UE actúa como un donante que promueve un tipo concreto de sociedad civil y espera que sus estrategias desencadenen un cambio interno
Este artículo ha demostrado que la interpretación que hace la UE de la sociedad civil está profundamente arraigada en una concepción maximalista de la democracia en la que las agrupaciones sociales, las asociaciones, las ONG o los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar una buena gobernanza y, en el contexto específico de la política de ampliación, de ayudar a resolver las deficiencias en la aplicación de los criterios de adhesión. La Unión Europea actúa como un típico donante internacional que promueve un tipo concreto de sociedad civil y espera que sus estrategias para esa promoción desencadenen un cambio interno. Tal y como ha puesto de manifiesto este artículo, la alianza entre la ampliación de la UE y la promoción de la sociedad civil no siempre es sencilla, y el papel transformador desempeñado por la UE ha sido limitado. En el ámbito nacional, hay algunas pruebas, aunque escasas, que demuestran que la estrategia de promoción aplicada por la UE ha ayudado a corregir las debilidades de la sociedad civil en los nuevos Estados miembros, en los países candidatos de los Balcanes y en Turquía. Es preciso hacer algo más para evitar las dependencias de la financiación y apoyar a más grupos de base, centrados en problemas concretos, cuyo papel, posiblemente, no consiste en aplicar los programas de la UE, sino en aglutinar los intereses de diversos sectores de la sociedad. La UE ha cosechado un éxito parcial al armar a las sociedades civiles nacionales con un discurso de legitimación, y así tratar de aumentar su participación (cuando así se desee) en la formulación de políticas siempre que se enfrenten a unas estructuras estatales renuentes y, a menudo, inadecuadas. En el plano europeo, si bien la UE ofrece estructuras de oportunidades para la participación en la formulación de políticas, las pruebas apuntan hacia una dinámica de menor participación entre los actores de la sociedad civil procedentes de los nuevos Estados miembros, que tienen dificultades para cumplir los requisitos de participación de la UE en materia de experiencia y buena gobernanza de las organizaciones en un ambiente de debilidad estructural. Esta situación pone en entredicho la propia capacidad de la UE para garantizar la democracia en los nuevos Estados miembros cuando la condicionalidad deja de resultar aplicable y ya no resulta creíble la amenaza de suspensión de la condición de miembro por no encajar en la concepción maximalista de la democracia que propugna la UE. Pero también se opone a su propio intento de combatir su déficit democrático aumentando la participación de la sociedad civil en la gobernanza de la Unión, ya que esa sociedad activa, en el ámbito de la UE, no necesariamente refleja su diversidad.
Por último, la creciente oposición a la ampliación de la UE y el hecho de que esta institución se vea obligada a ocuparse de desafíos más inmediatos, tales como la salida de la crisis de la eurozona, la ausencia de una acción conjunta decidida para atajar la crisis de los refugiados, y las difíciles relaciones con Rusia, no deberían desviar la atención de la UE de su estrategia de promoción de la sociedad civil en los países candidatos en particular y entre sus vecinos del este en general. La Unión Europea necesita organizaciones cívicas dinámicas e independientes en esos países que sean capaces de mantener el equilibrio de poderes de los gobiernos nacionales, en especial si estos se apartan de los principios de democracia, Estado de derecho y protección de los derechos individuales.
BIBLIOGRAFÍA
Berman, S., “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic”, en World Politics, 49, 3, 401-429, 1997.
Bernhard, M., “Civil Society After the First Transition”, en Communist and Post-Communist Studies 29, 3, 309-330, 1996.
Black, L., “Critical Review of the Capacity-Building Literature and Discourse”, en Development in Practice, 13, 1, 116-120, 2003.
Börzel, T. A. y Buzogány, A., “Governing EU accession in transition countries: The role of non-state actors”, en Acta Política, 45, 158-182, 2010.
Carmin, J., “NGO capacity and environmental governance in Central and Eastern Europe”, en Acta Política, 45, 183-202, 2010.
Cohen, J. L. y Arato, A., Civil Society and Polítical Theory. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1992.
Collier, D. y Levitsky, S., “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research”, en World Politics, 49, 430-451, 1997.
Comisión Europea, comunicado de prensa “La Comisión Europea define una estrategia de comunicación global sobre la ampliación”. Bruselas, 11 de mayo, 2000a (IP/00/464).
Comisión Europea, “Communications Strategy for Enlargement”, <http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/sec_737_2000_en.pdf>, 2000b.
Comisión Europea, La gobernanza europea – un Libro Blanco. COM (2001), 428 final, 2001.
Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Contribución de la Comisión al periodo de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate”. COM (2005), 494 final, 2005a.
Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de los países candidatos” (29 de junio de 2005). COM (2005), Bruselas, 290 final, 2005b.
Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Los Balcanes occidentales en la vía hacia la UE: consolidación de la estabilidad y aumento de la prosperidad”. COM (2006), Bruselas, 27 final, 2006.
Comisión Europea, “Launch of new Civil Society Dialogue Programme” (abril), <http://ec.europa.eu/enlargement/docs/civil-society-development/leaflet_taiex_version_90408_en.pdf>, 2008.
Comisión Europea, Directrices para la ayuda de la UE a la sociedad civil de los países de la ampliación 2014-2020, <http://ec.europa.eu/enlargement/policy/policy-highlights/civil-society/index_en.htm>, 2013.
Comisión Europea, “Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15”. COM (2014), Bruselas, 700 final, <http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_es.pdf>, 2014.
Comisión Europea, “Overview – Instrument for Pre-accession Assistance”, <http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm>, 2015.
Comisión Europea, “Programa Europa con los ciudadanos”, <http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm>, 2015b.
Comisión Europea, “Civil Society”, <http://ec.europa.eu/enlargement/policy/policy-highlights/civil-society/index_en.htm>, 2015c.
Dimitrova, A, “Enlargement, Institution-building and the EU’s Administrative Capacity Requirement”, en West European Politics, 25 (4), 171-190, 2002.
Drauss, F., “La société civile organisée en Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie”. Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2002.
Eurobarómetro, Eurobarometer 80: Public Opinion in the European Union, <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_en.pdf>, 2013.
Eurobarómetro, Eurobarometer 81: Public Opinion in the European Union, <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf>, 2014.
Eurocámaras, “Central European Business Community Still Lacks Preparedness for Single Market”. Bruselas, 22 de mayo de 2003.
Fagan, A., “Civil society in Bosnia ten years after Dayton: International Peacekeeping”, 12, 3, 406-419, 2005.
Fagan, A., “The new kids on the block – Building environmental governance in the Western Balkans”, en Acta Política, 45, 203–228, 2010.
Forest, M., “Emerging Gender Interest Groups in the New Member States: The Case of the Czech Republic”, en Perspectives on European Politics and Society, 7, 2, 170-184, 2006.
Gershman, C. y Allen, M., “The Assault on Democracy Assistance”, Journal of Democracy, 17(2), 36-51, 2006.
Glenn, J. K., Framing Democracy. Civil Society and Civic Movements in Eastern Europe. Stanford University Press, Stanford, 2001.
Grabbe, H., “How does Europeanization affect CEE governance? Conditionality, dif-fusion and diversity”, en Journal of European Public Policy, 8/6, 1013-31, 2001.
Grugel, J., Democratization. A Critical Introduction. Palgrave, Basingstoke, 2002.
Howard, M. M., The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
Ishkanian, A., “Democracy promotion and civil society”, en Albrow, M., Glasius, M., Anheier, H. K. y Kaldor, M. (eds.), Global Civil Society 2007/8: Communicative Power and Democracy. Global Civil Society – Year Books, Sage, 58-85, <http://eprints.lse.ac.uk/37038/>, 2007.
Juncker, J. C., “Un nuevo comienzo para Europa: mi agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea. Alocución inaugural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo”, <http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf>, 2014.
Juncos, A. E. y Pérez-Solórzano Borragán, N., “Enlargement”, en Cini, M. y Pérez-Solórzano Borragán, N., European Union Politics. Oxford University Press, Oxford (próxima publicación).
Juncos, A. E. y Whitman, R., “Europe as a Regional Actor: Neighbourhood Lost?”, en Journal of Common Market Studies, Annual Review, 53, 200-215, 2015.
Kaldor, M., Global Civil Society: An Answer to War. Polity Press, Cambridge, 2003.
Kohler-Koch, B. y Quittkat, C., De-Mystification of Participatory Democracy: EU Governance and Civil Society. Oxford University Press, Oxford, 2013.
Kopecky, P. y Mudde, C., “Rethinking Civil Society”, en Democratization, 10 (3), 1-14, 2003.
Kostovicova, D., “Civil Society and Post-Communist Democratization: Facing a Double Challenge in Post-Milosevic Serbia”, en Journal of Civil Society, 2(1), 21-37, 2006.
Liebert, U. y Trenz, H-J., “The “New Politics of European Civil Society”: Conceptual, Normative and Empirical Issues”, en Liebert, U. y Trenz, H-J. (eds.), The New Politics of Civil Society. Routledge, Abingdon, 1-16, 2011.
Manners, I., “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, en Journal of Common Market Studies, 40, 235-258, 2002.
Mendza-Drozd, M., Kamieniecki, K., Czajkowski, T., Mulewicz, J., Stulik, D., Plechata, I. et al., “Letter to Ms. Anne-Marie Sigmund”. Varsovia, 7 de diciembre de 2004.
O’Brennan, J., “Enlargement Fatigue and its Impact on the Enlargement Process in the Western Balkans”, en The Crisis of EU Enlargement. LSE Ideas Report, <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/SR018.aspx>, 2013.
Obradovic, D. y Alonso Vizcaíno, J. M., “Eastern Europe as an Accountability Constituency in the Commission Consultations”, Deliverable Ref. No. 24/D07, NEWGOV, New Modes of Governance, 2007.
Ost, D., “The Politics of Interest in Post-Communist East Europe”, en Theory and Society, 22, 453-486, 1993.
Papadimitriou, A. y Stensaker, B., “Capacity building as an EU policy instrument: the case of the Tempus program”, <http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/wher/papers/Papadimitriou.pdf>.
Pérez-Solórzano Borragán, N., “Postcommunist Interest Politics: A Research Agenda”, en Perspectives on European Politics and Society, 7, 2, 134-154, 2006.
Pérez-Solórzano Borragán, N. y Smismans, S., “The European Economic and Social Committee: After Enlargement”, en Best, E., Christiansen, T. y Settembri, P. (eds.), The Institutions of the Enlarged European Union: Continuity and Change. Edward Elgar, 140-161, 2008.
Pérez-Solórzano Borragán, N. y Smismans, S., “Representativeness: A Tool to Structure Interest Intermediation in the European Union?”, en Journal of Common Market Studies, 50, 403–421, 2012.
Putnam, R. (con Leonardi, R. y. Nanetti, R. Y.), Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1993.
Quitkatt, C., “The European Commission’s Online Consultations: A Success Story?”, en Journal of Common Market Studies, 49(3), 653-674, 2011.
Rehn, O., “Civil Society at the Heart of the EU’s Enlargement Agenda”, discurso pronunciado en la conferencia sobre el desarrollo de la sociedad civil en el sureste europeo “Construir Europa Juntos”. Bruselas, 17 de abril de 2008.
Schimmelfennig, F. y Sedelmeier, U., “Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe”, en Journal of European Public Policy, 11/4, 661-79, 2001.
Schimmelfennig, F. y Sedelmeier, U. (eds.), The Politics of European Union En-largement. Theoretical Approaches. Routledge, Londres, 2005.
Sedelmeier, U., “Europeanisation in new member and candidate states”, en Living Reviews in European Governance, 6 (1), 2011.
Sedelmeier, U., “Anchoring Democracy from Above? The European Union and Democratic Backsliding in Hungary and Romania after Accession”, en JCMS: Journal of Common Market Studies, 52, 105-121, 2014.
Unidad de Información DG Ampliación, Explaining Enlargement. A Progress Report on the Communication Strategy for Enlargement, <http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/explaining_enlargement_en.pdf>, marzo de 2002.
Vachudova, M. A., Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration after Communism. Oxford University Press, Oxford, 2005.
Notas:
1 Un país candidato es una nación que está negociando su adhesión a la Unión Europea. Ese estatuto lo otorga el Consejo Europeo basándose en una recomendación de la Comisión Europea. No obstante, el estatuto de país candidato no supone el derecho automático a convertirse en miembro de la UE.
2 Se trata de Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria.
3 La ampliación hacia el norte, ocurrida en 1973, incluía a Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. La ampliación hacia el Mediterráneo tuvo dos fases: en 1981 Grecia se convirtió en miembro, mientras que Portugal y España se unieron en 1986. La ampliación hacia la EFTA, que tuvo lugar en 1995, incluyó a tres antiguos miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, a saber, Austria, Finlandia y Suecia. La ampliación hacia el este se produjo también en dos etapas: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia entraron en la UE en 2004; y Bulgaria y Rumanía lo hicieron en 2007. La ampliación hacia los Balcanes se inició en 2013 con el ingreso en la UE de Croacia.
4 Por ejemplo, Marruecos solicitó la entrada en la UE en 1987, pero su solicitud fue rechazada porque no se consideró que fuera un país europeo. En cambio Turquía, que solicitó la adhesión el mismo año que Marruecos, fue oficialmente reconocido como país candidato por el Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999, pese a que la identidad europea de Turquía había sido cuestionada por algunos Estados miembros.
5 Se trata de un término francés que hace referencia, literalmente, al patrimonio de la Comunidad. Es el corpus formado por los objetivos, el derecho sustantivo, las políticas y, en concreto, la legislación primaria y derivada y la jurisprudencia, todos los cuales forman parte del ordenamiento jurídico de la UE. Ello incluye el contenido de los tratados, la legislación, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los acuerdos internacionales. Todos los Estados miembros están obligados a cumplir el acervo comunitario.
6 Ahora denominada DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (NEAR).
7 El Consejo Europeo de Madrid de 1995 puso de relieve que no basta con que los candidatos a Estados miembros transpongan la legislación europea a sus leyes nacionales, sino que también deben garantizar la infraestructura administrativa y judicial para aplicar el acervo comunitario. El requisito de adhesión de disponer de la capacidad administrativa significa que un país candidato debe poner sus instituciones, su capacidad de gestión, y sus sistemas administrativo y judicial al nivel de los de la Unión con vistas a implantar el acervo de forma eficaz y con tiempo suficiente antes del ingreso. El acervo administrativo (también llamado “acervo institucional y administrativo” desde 1997) (Comisión Europea, 1997) se ha caracterizado por la ausencia de claridad en lo que respecta a qué implica exactamente y cuáles son sus criterios de medición, así como por la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos horizontales para reforzar las capacidades institucionales de los países candidatos, a falta de plantillas jurídicas o institucionales específicas que permitirían una aplicación desde arriba más rigurosa.
8 Se iniciaron negociaciones de adhesión con Turquía en 2005, con Montenegro en 2012, y con Serbia en 2013. La Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania también son países candidatos, si bien aún no se ha fijado una fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión. Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen el estatuto de “países candidatos potenciales”. Además, Ucrania, Moldavia y Georgia han manifestado en repetidas ocasiones su deseo de convertirse en miembros de la UE algún día.
9 Los ciudadanos franceses ratificaron el Tratado con una mayoría mínima del 51% y los daneses tuvieron que votar en dos referéndums consecutivos para terminar ratificándolo.
10 El artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que:
1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.
3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.
4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los tratados.
11 Para una crítica de este punto de vista, véase Collier y Levitsky, 1997.
12 Este compromiso con el aumento de la capacidad participativa de la sociedad civil en el ámbito europeo está presente en el discurso de la Unión Europea desde 2008 (véase Comisión Europea, 2008).
13 El diálogo entre las sociedades civiles se desarrolla de forma más extensa en la Comunicación de 2005 “Diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de los países candidatos”. En ese documento, el diálogo con la sociedad civil se presenta como un instrumento de comunicación global con un amplísimo cometido en términos de objetivos, áreas de interés, actores implicados y territorio, a medida que la iniciativa se extiende a Croacia. La Comunicación de 2006 “Los Balcanes occidentales en la vía hacia la UE: consolidación de la estabilidad y aumento de la prosperidad” amplía el diálogo entre las sociedades civiles para incluir a todos los países de los Balcanes occidentales, haciendo especial hincapié en la promoción del diálogo entre sus sociedades. El nuevo programa de diálogo entre las sociedades civiles de la Comisión Europea, de 2008, rebautiza el diálogo entre las sociedades civiles con el nombre de “People to People: Programa P2P”.
14 Para el periodo 2011-12, el ISC tenía un presupuesto de 40 millones de euros.
15 Estos informes se encuentran disponibles online en <http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm>.
16 Las encuestas CAPE (programa de Adhesión de Cámaras para Europa del este) fueron realizadas por Eurocámaras entre 2001 y 2003 y en ellas participaron 1.658 empresas de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
17 Lo que sigue se inspira en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, “Recomendación de la Comisión Europea sobre el avance de Turquía hacia la adhesión”; la Comunicación de 2005 “Diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de los países candidatos”; y la Comunicación de 2006 “Los Balcanes occidentales en la vía hacia la UE: consolidación de la estabilidad y aumento de la prosperidad”.
Comentarios sobre esta publicación