Introducción
La integración europea lleva mucho tiempo ejerciendo una influencia beneficiosa sobre las democracias nacionales de Europa. Además de respetar sus compromisos iniciales de paz y prosperidad, la Unión ha formulado políticas para abordar problemas que los gobiernos no pueden resolver por sí solos con eficacia, en un mundo cada vez más internacionalizado. Con todo, aunque profundizar en la integración ha beneficiado a los países en innumerables sentidos, también ha tenido algunos efectos secundarios imprevistos en las democracias nacionales.
El problema no es que las políticas de la UE hayan invadido terrenos nacionales, sino que los ciudadanos han tenido muy poco que decir
Gradualmente los ciudadanos han perdido influencia directa sobre las políticas que más les afectan, y esto los ha llevado a expresar sus inquietudes en el único nivel a su alcance: el nacional. Los ciudadanos han protestado cada vez más, con manifestaciones o en las urnas; esto ha conducido respectivamente al auge de los populismos extremistas y a una mayor alternancia en los gobiernos. Además, los gobiernos nacionales se encuentran cada vez más atrapados entre las expectativas electorales de los ciudadanos y las normas y decisiones europeas, adoptadas colectivamente.
En consecuencia, los gobiernos están entre la espada del populismo nacional y la pared de la tecnocracia europea. Pero, de por sí, el aumento de la tecnocracia es responsabilidad de los propios gobiernos: al participar en el concierto intergubernamental, los países han puesto cada vez más la capacidad ejecutiva y supervisora en manos de autoridades supranacionales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y una miríada de organismos reguladores. De nuevo, aunque poner en común la autoridad y delegar la responsabilidad puede haber sido la mejor manera de responder a los retos mundiales, también ha reducido el margen de maniobra de los gobiernos, sobre todo ante las demandas multitudinarias de sus propios ciudadanos.
La crisis de la eurozona ha empeorado la situación, no solo a causa de las estrategias y medidas económicas propias de tiempos difíciles, sino también por las políticas económicas de la UE y los procesos de gobernanza en respuesta a la crisis: el incremento en la toma de decisiones a través de la coordinación intergubernamental y la delegación supranacional no ha hecho otra cosa que agudizar el problema democrático para ciudadanos y gobiernos 2. Los pueblos han acusado gravemente esta pérdida de influencia, y la situación ha precipitado el quebranto de confianza tanto en los gobiernos nacionales como en la UE, lo que también se ha traducido en una mayor inestabilidad política.
No obstante, cabe observar que el impacto de la UE ha sido muy desigual, sobre todo en la crisis de la eurozona. La reacción ciudadana a ambos elementos ha sido muy distinta de unos países a otros, pero además las democracias nacionales también han vivido experiencias muy dispares: algunas se han visto enormemente socavadas, mientras otras han salido reforzadas. Grecia, con el último rescate, ofrece quizás el ejemplo más extremo de vaciamiento de la democracia nacional; en tanto que Alemania –dado su peso específico en el Consejo, y también la importancia de su Tribunal Constitucional vetando la legislación europea– podría decirse que ha sido el país más capaz de blindar su propia democracia.
En estas circunstancias, para la UE la cuestión es la siguiente: ¿cómo recuperar los corazones y mentes de todos sus ciudadanos, en todos los países? Y ¿cómo reequilibrar la autoridad europea, haciéndola más democrática en general? En cambio, los gobiernos nacionales se hallan ante el siguiente dilema: ¿cómo conservar un grado de control suficiente para atender las demandas de la democracia nacional, sin menoscabar con ello los objetivos de la integración europea?
Integración europea y democracia nacional
En general, la integración europea ha supuesto un impulso de gran envergadura para las democracias de los Estados miembros: ha hecho posible que unos países relativamente pequeños conformen una sola región supranacional, adquiriendo con ello dimensión e influencia internacionales. También les ha permitido enfrentarse a la globalización económica en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo, al elevar sus economías nacionales a la esfera supranacional a través de un mercado único y una divisa común. Pero los mismos procesos de integración que han servido para mejorar la calidad sustantiva de estas democracias, dándoles paz y prosperidad en casa y un peso adicional como potencia regional y económica en el concierto internacional, han empobrecido al tiempo la calidad de sus procedimientos y la dinámica política de sus democracias.
Integración europea y democracia
La integración europea es un proceso negociado democráticamente entre todos los Estados miembros, que gradualmente han compartido soberanía y autoridad y creado un control conjunto, en una política tras otra y en una institución tras otra. A la unión aduanera siguió el mercado único, el espacio Schengen y la Unión Económica y Monetaria (UEM); el Tribunal de Justicia de la UE asentó la primacía y el efecto directo del derecho comunitario; el Banco Central Europeo recibió el control de la masa monetaria, la política monetaria y, recientemente, la supervisión bancaria; y la Comisión incrementó su poder de negociación, regulación y vigilancia en áreas tales como la negociación del comercio internacional, los mercados financieros y la UEM, a través del Semestre Europeo de control presupuestario.
La reducción de la democracia nacional ha sobrevenido como efecto secundario de esta creciente integración, con la adopción de cada vez más decisiones en el plano europeo en lugar de nacional. Esto ha vaciado de contenido la política democrática nacional, sin lograr sustituirla por un planteamiento político europeo plenamente democrático.
La falta de acceso ciudadano a la toma de decisiones solo se ha compensado en parte con el aumento gradual de los poderes del Parlamento Europeo para dar voz a los pueblos de manera directa, sobre todo acrecentando su influencia a través del procedimiento de codecisión con el Consejo y la Comisión, y mediante medidas de acceso directo de la ciudadanía con figuras como el Defensor del Pueblo Europeo y la Iniciativa Ciudadana Europea. En el caso del Parlamento, su pretensión de ser el órgano más representativo por la elección directa de sus miembros en sufragio universal “del pueblo” queda atenuada por la elevada abstención y por la naturaleza intrínsecamente secundaria de estos comicios 3. Además, en la crisis de la eurozona, este tipo de reivindicaciones se ven aún más debilitadas por el hecho de que el Parlamento tiene por tratado unas funciones muy limitadas en la gobernanza de la UEM, aunque esto ha cambiado ligeramente a consecuencia de la crisis.
La misma matización es válida cuando los líderes nacionales esgrimen su elección indirecta al Consejo Europeo para pretender que este órgano sea el foro más representativo, y ellos mismos las figuras mejor legitimadas para legislar en nombre de todos los ciudadanos de la UE 4. Esto parecía sostener el presidente Sarkozy cuando, en el punto álgido de la crisis de la eurozona, definió una Europa más democrática como “una Europa donde deciden los líderes políticos” 5; en la misma línea la canciller Merkel alabó explícitamente el nuevo “método de la Unión” 6. Un factor no baladí es el hecho de que los líderes solo tienen legitimidad para imponer medidas de austeridad a los ciudadanos que los han elegido, y no a los demás; lo que no les impidió hacerlo con los países necesitados de rescate durante la crisis de la eurozona. Pero, aun admitiendo la legitimidad de los Estados miembros para acordar medidas de austeridad jurídicamente vinculantes para todos, delegar en su agente (es decir, en la Comisión) la autoridad discrecional para aplicar las normas no presenta la misma legitimidad, dada la naturaleza necesariamente ad hoc de la ejecución de tales medidas en cualquier país dado 7.
Además, asumir que el Consejo es un foro de representación no explica el hecho de que, en la crisis de la eurozona, empezase funcionando más como un zoco en el que uno de los países, Alemania, ejerció una influencia mayor que todos los demás. Aunque los académicos han sugerido que la modalidad deliberativa prevalece sobre la negociación dura también en la votación por mayoría cualificada, dada la crucial importancia del consenso 8, el hecho es que en la crisis del euro se ha deliberado a la sombra de Alemania 9. En los meses que precedieron al rescate de Grecia en mayo de 2010, Alemania, el miembro económicamente más fuerte y también el más opuesto al rescate, lo impidió valiéndose de la regla de unanimidad, hasta que la canciller Merkel accedió por fin para “salvar el euro” 10. La preeminencia de Alemania no solo se ha hecho sentir por la vía de su influencia sobre la toma de decisiones del Consejo, con la ayuda de aliados ocasionales; también se ha puesto de manifiesto en la capacidad de los líderes alemanes de determinar el análisis de la crisis y de imponer las condiciones de la respuesta.
La falta de acceso ciudadano a la toma de decisiones se ha compensado en parte con el aumento de los poderes del Parlamento Europeo
Pese a que la crisis obedeció en realidad a una explosión de deuda privada, y a una estructura monetaria que había generado divergencias crecientes en lugar de la esperada confluencia de los países 11, se interpretó como una crisis de deuda pública y no privada –midiendo por el caso griego– y se diagnosticó como una crisis de conductas en lugar de estructural, provocada por la conculcación de las reglas, lo que de nuevo valía únicamente para Grecia (y para Alemania y Francia a mediados de la década de 2000). En consecuencia, todas las soluciones se centraron en “gobernar cumpliendo las normas y mirando los números” 12, es decir, reforzar las reglas y concretar con más rigor las cifras mediante diversos paquetes legislativos y pactos intergubernamentales (el six-pack, el two-pack y el “pacto presupuestario”), a la vez que se acrecentaba el control presupuestario a través del proceso llamado Semestre Europeo, liderado por la Comisión. En el Consejo, los líderes europeos emplearon el tiempo en acordar normas restrictivas y sanciones, en lugar de buscar soluciones duraderas para la incompleta comunidad de riesgos y el insuficiente mecanismo asegurador de una unión monetaria que se implantó más por defecto que por designio 13. En realidad, lo que hacía falta era una mayor solidaridad mediante algún tipo de socialización de la deuda (por ejemplo, eurobonos) o estabilizadores macroeconómicos (como un fondo europeo de desempleo) 14. Pero Alemania se opuso tenazmente a este tipo de “unión de transferencias” desde el principio.
El Tribunal Constitucional alemán es el único tribunal nacional que ejerce un derecho a vetar las decisiones de la UE, causando inseguridad jurídica
Por último, la desproporcionada influencia de Alemania en la UE se deriva también de las características de su propia democracia nacional, con un Tribunal Constitucional que desempeña una función protagonista a la hora de decidir qué es democráticamente legítimo para Alemania y para la UE. Así, el tribunal ha servido como una palanca más para los líderes alemanes, que con frecuencia lo han invocado para retrasar decisiones, como hicieron con el rescate de Grecia. Pero, lo que es más importante, el Tribunal Constitucional alemán también se ha inmiscuido repetidas veces en los asuntos europeos, fundamentalmente con sus audiencias acerca de la “poco ortodoxa” política monetaria, sobre todo en cuanto respecta a las operaciones monetarias de compraventa por medio de las cuales el gobernador del BCE, Mario Draghi, había prometido “hacer lo que hiciera falta” para salvar el euro en julio de 2012, poniendo así freno a los ataques del mercado contra la deuda soberana de los Estados miembros. Este activismo judicial es en sí mismo perfectamente adecuado en el caso de una democracia nacional; pero es problemático para la gobernanza europea, aunque solo sea en términos de eficacia: ¿qué pasaría si todos los tribunales constitucionales hicieran lo mismo 15? Lo más importante a nuestros efectos es que el alemán es el único tribunal nacional que ejerce un derecho a vetar las decisiones de la UE, con el consiguiente efecto de inseguridad jurídica sobre ellas.
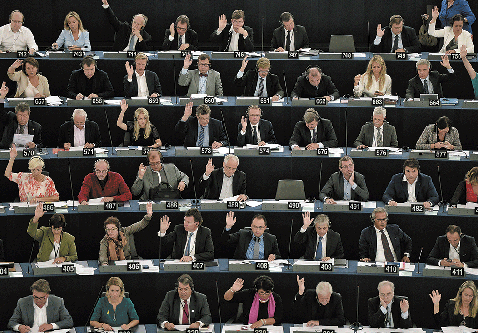
Gobernanza democrática en la UE
El problema para la UE radica en que, sin un “gobierno” plenamente desarrollado comparable al de las democracias nacionales, los ciudadanos europeos no pueden aunar sus inquietudes y demandas de manera que sus voluntades se expresen directamente a nivel europeo. Naturalmente, hay buenas razones para afirmar que esto no sería ni factible ni especialmente “democrático” en la UE, hasta ahora. Estas razones se han discutido y debatido en profundidad, incluida la falta de un demos europeo, de un sentimiento de ciudadanía e identidad común, o siquiera de una esfera pública única 16. Más recientemente, el debate académico ha pasado a contemplar con mayor optimismo el potencial democrático europeo, que estaría compuesto de esferas públicas superpuestas 17 y consistiría en un conjunto de demoi que por tanto sí podría constituir una “demoicracia” europea 18 o crear una “República de Europa”19. Por el momento, la UE se halla muy lejos de esta situación; pero, aun suponiendo que existiese este tipo de gobierno supranacional, seguiríamos teniendo que considerar cuestiones nacionales, sobre todo en lo relativo a cómo se verían representadas las democracias de los Estados miembros en él.
Sea como fuere, también ahora podemos debatir la calidad democrática de la UE. La Unión presenta de hecho una gama de procesos de “gobernanza” (que no gobierno), con representación y coordinación en múltiples niveles, que le garantizan el éxito en muchos de los exámenes de legitimidad democrática, aun a falta de una “democracia” similar a las que hallamos en la esfera nacional. En los estudios europeos se debaten tres de estos exámenes o mecanismos de legitimidad.
El primero de ellos consiste en medir en resultados la eficacia y rendimiento de las políticas europeas, por ejemplo la regulación del mercado único o la política monetaria común. El segundo es la representatividad y respuesta de la UE con respecto a las demandas e inquietudes políticas de sus ciudadanos, que institucionalmente se basa en su participación indirecta en el Consejo y directa en el Parlamento. Suele teorizarse que estas consideraciones no son más que argumentos que permiten un mecanismo pragmático de compensación, en el que la mayor representación en un frente contrarrestaría la insuficiencia en el otro. Por ejemplo, cuando los organismos supranacionales engendran políticas beneficiosas (es decir, estrategias que ciudadanos juzgan fructíferas y adecuadas), se considera que esto compensa el hecho de que los ciudadanos no las han votado 20.
El tercer examen comprende lo que yo llamo el “rendimiento” de los procesos europeos de gobernanza, juzgados por su eficacia, asunción de responsabilidad, transparencia y grado de inclusión. Aquí no cabe compensación, con una legitimidad en el debe y otra en el haber: cuando el rendimiento de los procesos es de buena calidad, pasan desapercibidos para el ciudadano medio; en cambio, cuando su calidad es mala, pueden torcer la percepción pública de la reacción europea a los problemas, o teñir la visión de sus resultados 21. En concreto, durante la crisis de la eurozona han surgido por doquier dudas y preguntas en torno a la calidad de la gobernanza del BCE, de la Comisión, del Consejo, y de todos ellos a la vez.
No hay una valoración unánime sobre la legitimidad “de rendimiento” de los procesos europeos de gobernanza en la crisis de la eurozona. Sigue habiendo división de opiniones, por ejemplo, sobre si el BCE ha sido demasiado lento o se ha excedido en términos de políticas monetarias “poco ortodoxas”; si la flexibilidad de la Comisión ha sido desmedida o insignificante en su aplicación de las normas; si el Consejo ha sido demasiado activo, o todo lo contrario, en su creación de nuevos instrumentos para bandear la crisis. Naturalmente, la legitimidad en cuanto a resultados también está en tela de juicio, es decir, se cuestiona si las políticas monetarias del BCE, la supervisión de la Comisión y la legislación del Consejo han producido unos resultados lo bastante buenos en la eurozona. Y, a este respecto, es probable que la respuesta sea negativa, a juzgar por las tasas globales de crecimiento económico y los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad 22.
Más allá del nivel de resultados de la UE y de su rendimiento, hay problemas relacionados con su legitimidad en origen: se sitúan concretamente en la intersección entre la “democracia” de la UE y las de sus Estados miembros, sobre todo en plena crisis de la eurozona. El aumento de las decisiones intergubernamentales en el Consejo, que centralizó el poder en manos de los dirigentes nacionales –por más que fuera imprescindible en el punto álgido de la crisis– actuó en perjuicio del procedimiento más legítimo “en origen”, la codecisión con el Parlamento Europeo. También cortó de raíz la legitimidad “de rendimiento” que trae aparejada la mayor transparencia, así como el aumento de la inclusión, al cerrar la toma de decisiones a los procedimientos pluralistas del Parlamento o de la Comisión, que tienden a escuchar al ciudadano por medio de grupos de interés y movimientos sociales transnacionales y nacionales. Por añadidura, el aumento de la gobernanza supranacional a través del control de la Comisión sobre los presupuestos nacionales en el Semestre Europeo –que la Comisión veta antes incluso de que puedan debatirse en los parlamentos nacionales– ha reducido un elemento clave que contribuye a la legitimidad de dichos parlamentos en origen.
En la UE resulta muy difícil modificar los tratados sin el acuerdo de los veintiocho Estados miembros
Con todo, el escollo más significativo para los países subordinados a la gobernanza supranacional de la UE es que esta carece del principal factor de legitimidad en origen que sí tienen las democracias de los Estados. Las elecciones nacionales elevan al poder nuevas mayorías, que pueden alterar las normas y aun eliminarlas. No es el caso de la UE, donde resulta muy difícil modificar los tratados sin el acuerdo de los veintiocho Estados miembros, a causa del requisito de unanimidad y por el hecho de que algunos países están obligados a convocar referéndums nacionales.
En la política democrática nacional, cuando la prosperidad se desploma y las políticas dejan de funcionar, se asume en general que los ciudadanos elegirán líderes nuevos, comprometidos a transformar las políticas con la esperanza de que tanto la política como la economía mejorarán. No ocurre así en la Unión Europea, donde la insatisfacción ciudadana con respecto a la gobernanza supranacional de la crisis de la eurozona no puede hacer ni ha hecho gran cosa para modificar las políticas formuladas en el plano europeo. Independientemente de que el desasosiego ciudadano se haya expresado por medio de protestas, de votos o incluso expulsando del poder al gobierno y elegiendo partidos euroescépticos extremistas, ha tenido poco efecto sobre la toma de decisiones a escala europea. Y dado que la propia autoridad en este nivel es esencialmente apolítica y tecnocrática, también tiene el efecto de socavar al partido de gobierno nacional, que es político y normativo.
Retos de la UE para la política y democracia nacionales
El problema para las democracias nacionales es que la UE ha desequilibrado la balanza entre las dos funciones principales de los grandes partidos políticos en sus relaciones con sus votantes. Cada vez con mayor intensidad, la integración europea ha obligado a los partidos a primar la responsabilidad sobre la representatividad, ampliando su función de gobierno en detrimento de su capacidad de respuesta a los electorados nacionales 23.La responsabilidad sin representatividad aliena a los ciudadanos, en tanto que la respuesta sin responsabilidad enfrenta al gobierno nacional con las normas europeas, con el consiguiente riesgo de sufrir sanciones. La presión para actuar de manera responsable afecta no solo al gobierno que ha acordado las políticas, sino también a los partidos de oposición, los cuales pueden haber hecho campaña contra las mismas políticas que después se verán obligados a aplicar cuando lleguen al poder, aun en contra de “la voluntad del pueblo”. Como resultado, cambia radicalmente el compromiso de los Estados miembros para con un gobierno responsable, en perjuicio de la capacidad de escucha del gobierno, lo que conduce a la “política de la opción obligatoria” 24. En consecuencia, en el mismo momento en que los electorados nacionales claman por una participación más local en las decisiones que les afectan en su vida, los gobiernos se ven forzados a poner por obra decisiones que salen de la UE, que pueden no coincidir con la percepción interna de qué políticas producirían en su opinión unos resultados satisfactorios y adecuados.
Política y tecnocracia europeas contra política nacional
Para comprender cabalmente lo que esto significa hemos de considerar la naturaleza fragmentaria de la democracia europea en su conjunto, de múltiples niveles, en la que la política queda fundamentalmente en un plano nacional, en tanto que la formulación de políticas ha ido ascendiendo de forma creciente a la esfera de la UE. En otras palabras, el ámbito nacional se caracteriza cada vez más por la “política sin políticas”, con la eliminación de una política tras otra de la competencia nacional. La consecuencia es que esto ha vaciado gradualmente de contenido la política nacional, ha empobrecido el debate político en los países y ha abierto camino a la protesta populista. Al mismo tiempo, el nivel europeo consiste en “políticas sin política”: en el Consejo, los líderes tienden a evitar el lenguaje de la izquierda o la derecha al hablar de sus intereses nacionales; la Comisión Europea se expresa en el lenguaje de la tecnocracia, y el Parlamento, cuando no está totalmente fuera de juego, emplea el lenguaje del interés público 25. Esto desemboca en unos debates europeos en torno a estrategias prácticas, que están despolitizados y hacen uso de argumentos eminentemente técnicos ajenos al corazón de los ciudadanos, más acostumbrados a la bifurcación ideológica en los debates nacionales; los pueblos suelen disentir de las políticas europeas por razones de izquierda o derecha, y habitualmente esperan argumentos normativos que armonicen bien con los valores nacionales y con las inquietudes políticas.
Con este lenguaje y este discurso apolíticos y tecnocráticos los líderes nacionales pueden reformular en clave nacional los debates europeos en los términos que más les convienen de cara a su politizado público local 26. El hecho de que los líderes de los Estados miembros suelan referirse siempre a la UE para atribuirle culpas (“Bruselas me ha obligado”) o para arrogarse méritos (sin mencionar el papel de la UE) no hace otra cosa que agravar el problema de la percepción pública de la Unión. Y además hace el juego a la narrativa populista, que responsabiliza de todos los males nacionales a Europa y a los políticos que la obedecen.
Sin embargo, y aquí está el busilis, por más que el discurso europeo pueda parecer apolítico y tecnocrático, una suerte de “políticas sin política”, el contenido real de las estrategias sí es incuestionablemente político. Las políticas económicas, sobre todo en la reacción a la crisis de la eurozona, se han formulado como inevitables –“no hay otra alternativa”– pero en realidad son de corte conservador, y siguen principios de orden liberal centrados en la necesidad de “dinero sólido” y “finanzas estables” desde el punto de vista macroeconómico, y en programas neoliberales orientados a la “reforma estructural” del mercado laboral y del estado del bienestar. Por añadidura, mientras que las estrategias sí son de índole política en este sentido, el propio neoliberalismo en su forma más extrema puede aparecer como antipolítico e incluso como antidemocrático, imponiendo el principio de que la autoridad tecnócrata, que se vale de instituciones no votadas llevadas por expertos, resuelve mejor los problemas que la autoridad política, poblada por “parásitos” 27. Crucialmente, aunque los responsables no compartan esta filosofía del neoliberalismo antipolítico en su versión extrema, la obedecen imponiendo a sus territorios nacionales políticas decididas en Bruselas. Las razones tecnocráticas de la UE parecen muchas veces tener preferencia sobre las inquietudes normativas de los ciudadanos, eclipsando sus preocupaciones políticas porque no pueden modificar las medidas desde su enfoque nacional. Aquí es donde la política “responsable” sustituye a la “representativa”, y la política de la “opción obligatoria” implica que los líderes adoptan medidas que los partidos y parlamentos nacionales no han generado ni debatido, y que el público puede rechazar 28.
Esta creciente preeminencia de la tecnocracia sobre la política de los grandes partidos nacionales es un factor esencial de la crisis de la política nacional de partido. Puesto que cada vez más decisiones tecnocráticas tomadas en el nivel europeo, aparentemente despolitizadas, se han transformado en medidas locales sin debate ni participación real de los parlamentos, la política nacional de partido se ha ido debilitando, y con ella la democracia nacional. Las definiciones de democracia basadas en la esfera política de partidos asumen que estos proporcionarán tanto mediación política –sumando y articulando concepciones rivales del bien común– como un marco procedimental que respete los valores constitutivos de la democracia, incluidos los principios del debate parlamentario, las reglas de la toma de decisiones y el reconocimiento de la legitimidad de la oposición 29. La tecnocracia de nivel europeo, al marginar tanto la mediación como el debate nacionales, debilita por tanto la democracia nacional de partidos.
Hay otro problema aún mayor: la creciente tecnocracia, y la menguante política de partidos, han propiciado el ascenso del populismo. En el punto de mira de los populistas está la política de partidos, a la que acusan de estar dominada por élites egoístas y corruptas que no tienen ningún interés real por “la gente”. La ironía es que también la tecnocracia tiene en la diana a la política de partidos, considerada ineficaz y abusiva (esto es, corrupta). Tecnocracia y populismo son cosas muy distintas: pero el peligro de la tecnocracia es que, cuando es excesiva, socava la política representativa basada en los partidos, al tiempo que incrementa el apoyo de los populistas 30; y una dosis excesiva de populismo puede llevar a la desestabilización de la democracia.
La creciente inestabilidad política europea y el ascenso del euroescepticismo
El resultado final es una creciente inestabilidad política derivada de la sensación que tienen los ciudadanos de que sus preferencias –expresadas mediante las urnas, la negociación colectiva o el activismo social– no cuentan 31. Los ciudadanos castigan cada vez más y con mayor intensidad a sus políticos nacionales; lo que provoca una alternancia creciente de partidos en el poder 32. La volatilidad política se ha hecho la norma, tanto en la periferia como en el centro, sobre todo desde la crisis de la eurozona. El caso de Francia es paradigmático: el presidente Sarkozy fue el segundo dignatario de la quinta República en no renovar mandato; el presidente Hollande ha registrado el peor nivel de popularidad de todos los jefes de Estado de la quinta República (hasta un 12% en noviembre de 2014, aunque luego volvió a subir a un 20%, aún muy bajo, en abril de 2015). Los gobiernos son más frágiles en general, y muchas veces penden de un hilo en cuanto a sus mayorías, en tanto que los grandes partidos han hallado cada vez más dificultades para formar gobierno, como ocurrió en el caso de las elecciones italianas de febrero de 2013. Todavía más problemática para la UE es la posibilidad de que surjan gobiernos más antidemocráticos o intolerantes, como ha sucedido en Hungría. Se observan señales bastante más preocupantes con el ascenso de partidos de ultraderecha, como puede ser el caso del neonazi Amanecer Dorado en Grecia, con un 9% de los votos en las elecciones de junio de 2012, y aún por encima del 7% en las de septiembre de 2015.
Un creciente sentimiento euroescéptico o incluso antieuropeo (y no solamente antieuro) viene de la mano de la inestabilidad política que se ha agravado con el transcurso de la crisis en la eurozona. El “gigante dormido” de las discrepancias en los partidos a causa de la UE y el euroescepticismo, que los analistas anuncian hace ya tiempo, se ha despertado por fin 33. Este fenómeno se observa no solamente en las crecientes disensiones en torno a la UE en el seno de las grandes formaciones, sino también, más significativamente, en el ascenso de partidos extremistas, que incluyen no solamente a los ultraderechistas sino también a los populistas menos radicales de derecha (como el Frente Nacional en Francia o el partido de Geert Wilders en los Países Bajos), de izquierda (como Syriza en Grecia o Podemos en España), y en lo que podríamos llamar el “centro radical”, más difícil de etiquetar (como el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, el partido Alternativa para Alemania e incluso el UKIP en el Reino Unido). Lo más relevante es que estos partidos existen no solo en los países más duramente golpeados por la crisis, en el sur y el este de Europa, sino también en aquellos que no la han sufrido prácticamente en términos económicos, sobre todo en el norte de Europa. Esto incluye no solo a Escandinavia 34, con la irrupción de Verdaderos Finlandeses en las elecciones de 2011, los Demócratas Suecos en los comicios de septiembre de 2014 y la histórica victoria del Partido Popular danés en los plebiscitos de junio de 2015, que lo convirtió en el segundo partido del país y precipitó la caída del gobierno de centro izquierda. Incluso Alemania, que parecía vacunada contra la ultraderecha, presenció el ascenso meteórico de AfD (Alternativa para Alemania) en 2014, junto con un movimiento extremista antiinmigración, Pegida.
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo también fueron un signo del aumento del euroescepticismo, sobre todo con el triunfo del FN de Marine Le Pen en Francia y del UKIP de Nigel Farage en el Reino Unido; aunque la masiva victoria del 40% del presidente Renzi para los socialdemócratas del Partido Demócrata (PD) en la pugna italiana (suceso inédito en dicho país desde la Segunda Guerra Mundial) sugiere que hay esperanzas para los partidos centristas cuyos líderes prometen hacer oír las opiniones nacionales en la UE y conseguir que la democracia nacional funcione mejor.
Lo que es más importante, aunque la desilusión pública con la UE en cualquiera de sus variantes se aprecia sobre todo en el ascenso de los partidos extremistas y populistas, especialmente en la ultraderecha 35, también se puede percibir en la polarización de las opiniones en todas las esferas públicas nacionales, en particular entre el norte y el sur de Europa 36. Esta polarización se aprecia asimismo en las posiciones ciudadanas, cada vez más escindidas entre una idea más cosmopolita y abierta de Europa y una visión más cerrada y xenófoba 37, así como en los debates públicos, cada vez más politizados, en torno a la UE y las cuestiones que le atañen. Esto ha afectado tanto a los países de la eurozona como a los demás, poniendo en buena medida al sur en contra del norte, con un aumento de los debates centrados en cuestiones de soberanía nacional, ya sea contra la imposición de austeridad “del norte” por parte del público de los países del sur, o contra una mayor institucionalización supranacional y la concesión de rescates por parte del público del norte; y esto a pesar de que las élites políticas responsables de la gestión de la crisis han centrado esencialmente sus argumentos en la eficacia económica y política 38.
Las encuestas de opinión documentan una decepción pública con la UE y los gobiernos nacionales
Las encuestas de opinión documentan con gran claridad esta decepción pública con la UE, y también con los gobiernos nacionales 39. El Eurobarómetro demuestra la masiva pérdida de confianza tanto en los gobiernos nacionales como en la UE a lo largo del tiempo, sobre todo con la crisis de la eurozona. La confianza en Europa cayó desde un máximo del 57% en la primavera de 2007 a un mínimo del 31% en la de 2012, y la situación permaneció sin variaciones entre 2013 y 2014; en tanto que la confianza en los gobiernos nacionales cayó desde un máximo del 43% en la primavera de 2007 al 24% en el otoño de 2011, y a un porcentaje aún menor, el 23%, en el de 2013 40. Estas visiones negativas de la UE se hacen evidentes también en la pérdida de apoyo del proyecto europeo, con un descenso de la imagen positiva de la UE de un 52% en 2007 a un 30% en 2012, en tanto que la imagen negativa creció del 15 al 29% durante el mismo periodo, empatando con las respuestas positivas 41.
Hasta finales de 2014 no mejoró la opinión pública, cuando la confianza depositada en la UE saltó seis puntos, hasta el 37% en el otoño de 2014, y la otorgada a los gobiernos nacionales subió también seis puntos, hasta el 29%, en el mismo momento 42. Esto puede deberse a varias circunstancias: la sensación de que Europa por fin ve el final del túnel de la crisis económica; el pensamiento de que la política sí importa, con una mayor politización de los debates en el Consejo Europeo entre los líderes en torno a la flexibilidad y en el Parlamento con las elecciones; o la impresión de que las políticas pueden cambiar, en vista del anuncio del BCE de expansión monetaria y la anticipación de la llegada de una nueva Comisión que promete inversión y crecimiento. Dicho esto, también podría tratarse de un efecto pasajero en las encuestas de opinión.
Además, aunque sigue existiendo un fuerte apoyo en defensa del euro, con cifras tales como el 69% en Grecia, 67% en España, 66% en Alemania, 64% en Italia y 63% en Francia, esto solo sugiere que los ciudadanos no ven la salida del euro como una alternativa realista, y no que estén satisfechos con las políticas relacionadas con la divisa común 43. Muy al contrario, una encuesta de opinión de Gallup realizada en septiembre de 2013 mostró que la mayoría de los europeos (el 51% de los encuestados) no pensaba que la austeridad estuviera funcionando, en contraste con una minoría del 34% que sí la consideraba eficaz aunque a largo plazo, y un porcentaje muy pequeño del 5% que opinaba que sí funcionaba 44. Así pues, ¿cómo se explica que se mantenga el apoyo? Existen datos que sugieren que, aunque los ciudadanos siguen a favor del euro, sus razones guardan cada vez menos relación con el vínculo entre esta moneda y la identidad y cada vez más con el interés. Una lógica utilitarista, y no identitaria, resulta una explicación mucho más verosímil de por qué, pese a la crisis, el apoyo se ha mantenido fuerte, aunque el público puede estar cada vez más insatisfecho con los efectos del euro 45.
El fuerte apoyo en la defensa del euro solo sugiere que los ciudadanos no ven la salida como una alternativa realista
Mientras tanto, los sindicatos se encuentran con que lo único que pueden hacer es acordar concesiones sin ganar nada a cambio, como ha sido el caso del acuerdo de pensiones de España y el acuerdo de Croke Park en Irlanda. Al mismo tiempo, los movimientos más sociales, como los “indignados” españoles, solo han logrado movilizar a la ciudadanía en protestas y manifestaciones que no les han reportado nada más que, en ocasiones, salir en las noticias 46; aunque en algunos casos el fenómeno ha llevado a la creación de nuevos partidos políticos, cuyos mayores exponentes son Podemos y Syriza. Pero otro problema es la represión de este tipo de movimientos. El Consejo de Europa (2013) ha criticado a los gobiernos de los Estados miembros por saltarse los canales regulares de participación y diálogo social bajo el pretexto de emergencia financiera nacional, con duras respuestas contra los manifestantes y conculcación de la libertad de expresión y de reunión, así como reducciones en la libertad de los medios de comunicación, sobre todo en los canales públicos.
Ascenso de los populismos extremistas en Europa
La autocomplacencia sería un error ante el ascenso de los populismos extremistas. Los partidos de estas idelologías no se limitan a desvanecerse cuando los tiempos mejoran, tal como demuestra la experiencia de los años de bonanza, a principios y mediados de la década de 2000. Una vez que entra el populismo, no es fácil desalojarlo. Los partidos ultraderechistas que tanto prosperaron en esa década a fuerza de discurso identitario centraron su atención en combatir la inmigración, y la pertenencia a la UE solo ha servido para añadir escepticismo sobre el euro a su lista de quejas. Además, con la crisis de otoño de 2015 derivada del masivo flujo de refugiados e inmigrantes del norte de África y de Oriente Medio, los partidos populistas de ultraderecha en particular han seguido medrando merced a un problema que llevan mucho tiempo explotando en provecho propio.
El populismo no debería verse como un fenómeno totalmente negativo; puede tener efectos beneficiosos, tales como dar voz a grupos insuficientemente representados, movilizar e incluir a secciones marginales de la sociedad, y aumentar la responsabilidad democrática planteando cuestiones pasadas por alto o esquivadas por los grandes partidos 47. En particular la extrema izquierda, con su activismo sobre la base de la justicia social y los derechos humanos, y contra las desigualdades provocadas por la creciente dominación del capitalismo financiero y sus ciclos de bonanzas y crisis, o por la falta de una tributación progresiva, puede servir de acicate para los grandes partidos, tanto en la derecha como en la izquierda. No obstante, hay menos partidos de ultraizquierda con un seguimiento popular significativo (salvo en los casos de Grecia y España) que partidos de ultraderecha. Estos son los que parecen haber ejercido mayor influencia en los debates políticos hasta ahora, acercando a los grandes partidos de centro derecha a sus posiciones, sobre todo con respecto a la inmigración y la libre circulación o los derechos de las minorías. Además, en la izquierda, el ascenso del extremismo ha planteado un dilema a los partidos de centro izquierda: moverse hacia la izquierda y en consecuencia cuestionar los acuerdos europeos, o resistir este movimiento y dejar que se debilite la base de votantes o perder el apoyo de parte de su electorado tradicional. Igualmente, la posible victoria de uno de los partidos populistas antieuropeos en las elecciones nacionales en los próximos años podría ser muy problemática no solamente para el país afectado –sobre todo si es una coalición con un partido ultraderechista que trataría de aplicar sus visiones discriminatorias o antieuropeas–, sino también para la UE, dadas las normas procedimentales que confieren a los países individuales el poder del veto sobre los tratados.
Los únicos signos posibles de esperanza con respecto a los partidos populistas han sido Syriza en Grecia y Podemos en España, que parecen decididos a convertirse en los nuevos partidos de centro izquierda, reemplazando respectivamente al moribundo partido socialista griego, el PASOK, y al PSOE español. Lo que ha otorgado credibilidad a estos nuevos partidos ante grandes segmentos del electorado no es solo que han planteado abiertamente preguntas difíciles sobre el reparto de los costes de la consolidación fiscal, sino también el hecho de que su exclusión inicial del poder los ha situado en una buena posición para emitir una crítica radical del comportamiento parasitario de los grandes partidos, del Estado y de las élites tecnócratas. En lugar de preocuparnos por el radicalismo de estos nuevos partidos, deberíamos reconocer que podrían ser los que realmente conduzcan a una renovación real de la política de sus países, y generen unas “reformas estructurales” más llevaderas para el ciudadano, centradas en reducir la corrupción, mejorar la recaudación fiscal y promover la justicia social.
Con la victoria electoral de Syriza en las elecciones generales griegas y la de Podemos en las municipales (cuyo máximo exponente ha sido la alcaldía de Madrid) se pondrá a prueba la capacidad de estos partidos de cumplir sus promesas. Pero aún es demasiado pronto para decir cuál será su efecto, aunque las prolongadas negociaciones de Syriza con la UE con respecto a un nuevo paquete de deuda sugieren que el Gobierno intentó en vano cambiar tanto la narrativa de las políticas como la agenda de la eurozona. Esto nos lleva nuevamente a las relaciones de poder en la UE y, en este caso, al Consejo de Ministros de la eurozona, en el que volvió a dominar Alemania con aliados de coalición de los países del centro y este de Europa, como los países bálticos o Eslovaquia, además de Finlandia y los Países Bajos.
La “tragedia griega” que ha tenido lugar en la primavera-verano de 2015 obedeció a que Syriza no comprendió bien el duro juego que se estaba desarrollando –sobre todo por parte de Wolfgang Schäuble, el ministro alemán de Finanzas, que al final resultó ser el jugador supremo 48–, aunque también es preciso admitir que Alexis Tsipras, el presidente griego, hizo asimismo su apuesta: convocó un confuso referéndum en su país, en el que hizo campaña por el voto negativo para obtener una baza reforzada en la negociación europea; pero ganó el “sí” (contra la austeridad, pero a favor de permanecer en el euro), y el primer ministro volvió a Bruselas con peores cartas, y con un país en peor situación económica. El Gobierno griego no esperaba que los demás países, sobre todo los del sur de Europa, respaldasen a los ministros de Finanzas insistiendo en la “responsabilidad” de seguir las normas europeas por encima de la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos griegos. Esto puede tal vez calificarse de ingenuidad, toda vez que el Gobierno griego no se estaba limitando a pedir que los Estados miembros de la UE aceptasen el voto democrático de otro país para poner fin a su programa de ajuste: lo que se estaba pidiendo a los ministros de Finanzas de la eurozona era suspender las normas europeas de austeridad y las reformas estructurales, acordadas por todos ellos, que esos mismos ministros habían impuesto en sus propios países. No fueron solamente los irlandeses y los portugueses, recién salidos de sus respectivos programas de ajuste, los que se negaron a aflojar las cuerdas a Grecia; lo hicieron hasta los italianos y los franceses, que anteriormente habían pedido a voces una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas, pero que también estaban comprometidos a impulsar las reformas en casa. Transigir con Grecia hubiese sido una decisión con consecuencias incontroladas en el resto de los países en torno a las reformas pasadas y presentes en virtud de las normas de la UE. Además, podría haber dado oxígeno a los populismos extremistas para utilizar la excepción griega como argumento para pedir el fin de los programas europeos en sus propios países, sobre todo en el caso de España, en la que Podemos se había convertido en una amenaza seria para el Gobierno conservador de Mariano Rajoy. Era preferible abrir la puerta al grexit, por lo menos en opinión del ministro alemán de Finanzas, quien, en respuesta al argumento de Tsipras de que tenía el mandato democrático de exigir el cambio en Europa, le respondió: “a mí también me han elegido”49.
El populismo puede tener efectos beneficiosos: dar voz a grupos poco representados, movilizar a secciones marginales y aumentar la responsabilidad democrática
Para Syriza, la principal cuestión va a ser si consigue erigirse en un partido político fiable, capaz de aplicar políticas sin incumplir sus promesas; algo que lo llevará por la espinosa senda de compatibilizar la responsabilidad, aplicando de manera creíble el acuerdo de rescate, con la atención a las preocupaciones de los ciudadanos. En otras palabras, ¿será Syriza capaz de introducir las imprescindibles reformas en materia de anticorrupción, fortalecimiento de la capacidad administrativa del Estado, recaudación fiscal y salida de la depresión económica, a pesar de la continuada austeridad demandada por los líderes de la eurozona y consagrada en el paquete de rescate que han firmado? Las nuevas elecciones en septiembre de 2015, que han vuelto a llevar a Syriza al mando, desprovista ahora de algunos de sus elementos más radicales, han dado al menos al primer ministro el mandato de aplicar el programa; baza que no tenía cuando fue elegido en febrero de 2015 con la promesa de poner fin al programa de austeridad.
No obstante, con la excepción de Grecia, considerar al populismo como el agente que devolverá la política de partidos a su justo lugar en la UE es la visión optimista. La pesimista es que el declive de la política tradicional –cuyo comienzo se hizo evidente ya en los años noventa del pasado siglo– sigue a buen ritmo; y con él la creciente inestabilidad relacionada con la mediatización de la política que permite prosperar a los partidos populistas 50. A escala europea, la visión pesimista es el enquistamiento de una situación en punto muerto, sin consensos nuevos sobre la mejor manera de reformar, con la continuación de las diferencias entre centro y periferia. Más aún, si los extremistas de la derecha euroescéptica entran en gobiernos de coalición en uno o más Estados miembros, diremos adiós al progreso de la gobernanza en la UE y en la eurozona, con efectos perjudiciales en todos los sentidos.
Conclusión: ¿cuál es el futuro de Europa y las democracias nacionales?
Con el tiempo, los ciudadanos han llegado a percibir a la Unión Europea cada vez más lejana (esto es, tecnocrática), y a los gobiernos nacionales cada vez menos atentos a sus problemas, sobre todo en plena crisis de la eurozona. Esto se ha traducido no solo en una creciente pérdida de la confianza en la UE y en los gobiernos nacionales, sino también en una inestabilidad mucho mayor en la política nacional, con el crecimiento del populismo. Los grandes partidos y la política tradicional se han debilitado progresivamente, y los gobiernos han sido expulsados del poder cada vez más a medida que los partidos extremistas con mensajes antieuro y anti-Europa han ganado atención, votos y hasta escaños, tanto en los parlamentos nacionales como en el europeo. Lo que es más, crece también la desconfianza entre países, poniendo al norte contra el sur con la crisis de la eurozona, y también a la Europa central y oriental (PECO), junto con la del norte, en contra de la del sur en la última crisis griega; aunque esta alianza ha cambiado con el actual problema migratorio, que al parecer ha alineado a los PECO y al Reino Unido contra todos los demás.
Si los extremistas de la derecha euroescéptica entran en gobiernos de coalición diremos adiós al progreso de la gobernanza en la UE
Dicho esto, la UE no ha afectado de la misma manera a todas las democracias nacionales. Algunos países han mantenido esencialmente, o incluso mejorado, sus facultades y prácticas democráticas; otros en cambio han sufrido una merma de sus poderes democráticos y se han vaciado de contenido, sobre todo en el caso de aquellos que estaban sujetos a programas de ajuste asociados con los rescates. Las mayores diferencias se dan entre Alemania y Grecia. Alemania ha podido blindar su democracia nacional al tiempo que defendía sus preferencias para las reglas de la eurozona, en tanto que su Tribunal Constitucional, más activo, ha vetado una y otra vez la legislación europea cuando se trataba de salvaguardar las normas democráticas alemanas. En cambio, los sucesivos gobiernos griegos parecen haber cambiado la autonomía democrática por solvencia económica y se han hecho cada vez más responsables de las políticas, al tiempo que renunciaban a atender las necesidades y demandas de sus ciudadanos, lo que ha culminado en el acuerdo del partido de ultraizquierda, Syriza, para seguir haciendo lo mismo.
Por tanto, la UE se enfrenta hoy al desafío de cómo devolver el vigor a las democracias nacionales en toda Europa, sin dejar por ello de reequilibrar la “democracia” de la UE, de tal manera que permita a los planos europeo y nacional interactuar productivamente dentro de las nuevas realidades europeas. Para ello, la política de grandes partidos exige fortalecimiento y renovación para enfrentarse a dos adversarios muy distintos: la tecnocracia y el populismo.
Durante mucho tiempo, el mito de la UE mantenía que es capaz de sacar lo mejor de sí misma en los momentos de crisis, avanzando a grandes pasos hacia formas más profundas de integración que resuelvan los problemas existenciales que en ese momento la aquejan. Esta vez puede ser distinto (si es que ese mito ha sido cierto alguna vez) 51. En la crisis de la eurozona, en lugar de resolverla con buenos efectos (legitimación por resultados), Bruselas puede haberla prolongado mediante procesos de gobernanza y políticas centradas en la austeridad y en la reforma estructural. Esto también ha creado graves problemas para la legitimidad nacional en origen, dejando a los gobiernos nacionales en muy mala situación, más divididos que nunca entre su responsabilidad de cumplir los pactos europeos y su representatividad para con los ciudadanos; lo que no hace otra cosa que alimentar más aún la desafección de estos por la idea europea. El recurso a la tecnocracia, que en la crisis de la eurozona ha significado un órdago de las normas (de rendimiento), solo ha conseguido avivar el fuego del populismo, en detrimento de la política y de la democracia nacional.
Así pues, ¿qué podemos hacer? Como mínimo, la UE necesita renovarse en términos de políticas y procesos, seguramente descentralizando más la responsabilidad sobre las estrategias en el plano nacional para lograr una mejor representatividad de los ciudadanos, mientras que al mismo tiempo debe seguir garantizando la coordinación en la esfera europea. Pero para esto, así como para las muchas otras iniciativas que necesitamos, la UE tendría primero que contar con líderes con una nueva visión y una nueva narrativa sobre qué es Europa, qué debería hacer, y hacia dónde se encaminan sus pasos, los cuales, por el momento, brillan por su ausencia.
BIBLIOGRAFÍA
Armingeon, K. y Baccaro, L., “The Sorrows of the Young Euro: Policy Responses to the Sovereign Debt Crisis”, en Bermeo, N., y Pontusson, J. (eds.), Coping with Crisis. Russell Sage Foundation, Nueva York, 2013.
Barbier, J. C., La Longue Marche vers l’Europe Sociale. PUF, París, 2008.
Bickerton, C. e Invernizzi Accetti, C., “Populism and Technocracy: Opposites or Complements?”, en Critical Review of International Social and Political Philosophy, <http://dx.doi.org/10.1080/13698230.2014.995504>, 2015.
Blyth, M., Austeridad: Historia de una idea peligrosa. Crítica, Barcelona, 2014.
Bosco, A. y Verney, S., “Electoral Epidemic”, en South European Society and Politics, 17(2), 129-154, 2012.
Claessens, S., Mody, A. y Vallee, S., “Paths to Eurobonds”, en Bruegel Working Paper 2012/10, <(http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/733-paths-to-eurobonds/>, 2012.
Collignon, S., Vive la République Européenne. Edition de la Martinière, París, 2004.
De Grauwe, P., “The Political Economy of the Euro”, en Annual Review of Political Science 16, 153-70, 2013.
De Grauwe, P. y Ji, Y., “Mispricing of Sovereign Risk and Macroeconomic Stability in the Eurozone”, en Journal of Common Market Studies, 50/6, 866-880, 2012.
Dehousse, R., “Are EU Legislative Procedures Truly Democratic?”, texto presentado ante el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard, Boston, 2 de marzo de 2011.
Dehousse, R., “The New Supranationalism”, texto presentado ante la conferencia anual del Council for European Studies, París, 8-10 de julio de 2015.
Enderlein, H., et al., Completing the Euro – A road map towards fiscal union in Europe, Informe del Grupo Tommaso Padoa-Schioppa, serie Notre Europe Study, 92, <http://www.notre-europe.eu/media/completingtheeuroreportpadoa-schioppagroupnejune2012.pdf?pdf=ok>, 2012.
Eurostat, Unemployment Statistics, <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics&oldid=232726>, 2015.
Fabbrini, S., “Intergovernmentalism and its limits: Assessing the European Union’s Answer to the Euro Crisis”, en Comparative Political Studies, 46 (9), 1003-1029, 2013.
Gamble, A., “Neo-Liberalism and fiscal conservatism”, en Schmidt, V. A. y Thatcher, M. (eds.), Resilient Liberalism: European Political Economy through Boom and Bust. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
Gómez-Reino, M. y Llamazares, I., “The Populist Radical Right and European Integration: A Comparative Analysis of Party-Voter Links”, en West European Politics 36.4, 789-816, 2013.
Grimm, D., “Does Europe Need a Constitution?”, en Gowan, P. y Anderson, P. (eds.), The Question of Europe. Verso, Londres, 1997.
Hobolt, S. B., “Public Attitudes toward the Eurozone Crisis”, en Cramme, O. y Hobolt, S. B. (eds.), Democratic Politics in a European Union under Stress. Oxford University Press, Oxford (en prensa), 2015.
Hobolt, S. B. y Wratil, C., “Public Opinion and the Crisis: The Dynamics of Support for the Euro”, en Journal of European Public Policy 22(2), 238-56, 2015.
Jacoby, W., “The Timing of Politics and the Politics of Timing”, en Matthijs, M. y Blyth, M. (eds.), The Future of the Euro. Oxford University Press, Nueva York (en prensa), 2015.
Jones, E., “Forgotten Financial Union: How You Can Have a Euro Crisis without a Euro”, en Matthijs, M. y Blyth, M. (eds.), The Future of the Euro. Oxford University Press, Nueva York (en prensa), 2015.
Kriesi, H., “The Populist Challenge,” en West European Politics 37(2), 379-99, 2014.
Kriesi, H. y Grande, E., “Political Debate in a Polarizing Union”, en Cramme, O. y Hobolt, S. B. (eds.), Democratic Politics in a European Union under Stress. Oxford University Press, Oxford (en prensa), 2015.
Kriesi, H., Grande, E., Dolezal, M., Helbling, M., Höglinger, D., Hutter, S. y Wueest, B., Political conflict in Western Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
Kriesi, H., Grande, E. y Lachat, R., West European Politics in the Age of Globalization. Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
Laffan, B., “Testing Times: The Growing Primacy of Responsibility in the Euro Area”, en West European Politics 37(2), 270-287, 2014.
Mair, P., “Smaghi vs. the Parties: Representative Government and Institutional Constraints”, en Schäfer, A. y Streeck, W. (eds.), Politics in the Age of Austerity. Polity, Cambridge, 2013.
Mair, P., y Thomassen, J., “Political representation and government in the European Union”, en European Journal of Public Policy, 17, 2035, 2010.
Majone, G., “Europe’s Democratic Deficit”, en European Law Journal, 4(1), 5-28, 1998.
Mudde, C., y Kaltwasser, C. R., Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective to Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
Nicolaïdis, K., “European Demoi-cracy and its Crisis,” en Journal of Common Market Studies 51(2), 351-369, 2013.
Novak, S., ‘Decision rules, social norms and the expression of disagreement’, en Social Science Information 49(1), 83-97, 2010.
Parsons, C., y Matthijs, M., “European Integration Past, Present and Future: Moving Forward through Crisis?”, en Matthijs, M. y Blyth, M. (eds.), The Future of the Euro. Oxford University Press, Nueva York (en prensa), 2015.
Puetter, U., “Europe’s Deliberative Intergovernmentalism”, en Journal of European Public Policy, 19(2), 161-178, 2012.
Risse, T., A Community of Europeans? Cornell University Press, Ithaca, 2010.
Risse, T. (ed.), European Public Spheres. Oxford University Press, Oxford, 2015.
Sauerbrey, A., “European Political Poker”, en International New York Times, < http://www.nytimes.com/2015/08/10/opinion/anna-sauerbrey-european-political-poker.html?_r=0>, 10 de agosto de 2015
Scharpf, F. W., “Monetary Union, Fiscal Crisis and the Disabling of Democratic Accountability”, en Schäfer, A. y Streeck, W. (eds.), Politics in the Age of Austerity. Polity, Cambridge, 2013.
Schelkle, W., “The Insurance Potential of a Non-Optimum Currency Area”, en Cramme, O. y Hobolt, S. B. (eds.), Democratic Politics in a European Union under Stress. Oxford University Press, Oxford (en prensa), 2015.
Schmidt, V. A., “Changing the policies, politics, and processes of the Eurozone in crisis: Will this time be different?”, en Natali, D. y Vanhercke, B. (eds.), Social Developments in the EU 2015. Observatorio Social Europeo (OSE) e Instituto Sindical Europeo (ISE), Bruselas, 2015b.
Schmidt, V. A., “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and ‘Throughput’”, en Political Studies 61(1), 2-22, 2013.
Schmidt, V. A., Democracy in Europe. Oxford University Press, Oxford, 2006.
Schmidt, V. A., “Forgotten Democratic Legitimacy: ‘Governing by the Rules’ and ‘Ruling by the Numbers’”, en Matthijs, M. y Blyth, M. (eds.), The Future of the Euro. Oxford University Press, Nueva York (en prensa), 2015a.
Schmidt, V. A., “Re-Envisioning the European Union: Identity, Democracy, Economy”, en Journal of Common Market Studies, 47 Annual Review, 17-42, 2009.
Schmidt, V. A. y Woll, C., “The State: Bête Noire of Neo-Liberalism or its Greatest Conquest?”, en Schmidt, V. A. y Thatcher, M. (eds.), Resilient Liberalism: European Political Economy through Boom and Bust. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
Taggart, P. y Szczerbiak, A., “Coming in from the Cold? Euroscepticism, Government Participation and Party Positions on Europe”, en Journal of Common Market Studies 51(1), 17-37, 2013.
Usherwood, S. y Startin, N., “Euroscepticism as a Persistent Phenomenon”, Journal of Common Market Studies 51(1), 1-16, 2013.
Van der Eijk, C. y Franklin, M., “ The Sleeping Giant”, en Van der Brug, W. y Van der Eijk, C. (eds.), European Elections and Domestic Politics. Notre Dame Press, Notre Dame, 189-208, 2007.
Weiler, J. H. H., “The State ‘uber alles’: Demos, Telos and the German Maastricht Decision”, en Jean Monnet Working Paper, Serie 6/95. Harvard Law School, Cambridge, 1995.
Notas:
1 Véase Schmidt 2006, cap. 1, 4.
2 Fabbrini, 2013; Dehousse, 2015.
3 Franklin y Van der Eijk, 2007.
4 Schmidt, 2015a.
5 Discurso pronunciado en Toulon (1 de diciembre de 2011).
6 Discurso pronunciado en el Colegio Europeo de Brujas (2 de noviembre de 2010).
7 Scharpf 2013, págs. 138-9.
8 Novak, 2010; Puetter, 2012.
9 Véase Schmidt, 2015a.
10 Véanse Schmidt, 2015a, y Jacoby, 2015.
11 Véanse por ejemplo De Grauwe y Ji, 2012; Enderlein et al., 2012; De Grauwe, 2013; Blyth, 2013.
12 Schmidt, 2015a
13 Schelkle, 2015; Jones, 2015.
14 Claessens et al., 2012.
15 Dehousse, 2011.
16 En particular, Weiler, 1995 y Grimm, 1997.
17 Risse 2010, 2015.
18 Nicolaïdis, 2013.
19 Collignon, 2004.
20 Scharpf, 1999; Majone, 1998.
21 Schmidt, 2013.
22 Pero véase Schmidt, 2015b.
23 Mair, 2013; Mair y Tomlinson, 2011.
24 Laffan, 2014.
25 Schmidt, 2006, págs. 21-29.
26 Schmidt, 2006; J-C Barbier, 2008.
27 Gamble, 2013; Schmidt y Woll, 2013.
28 Laffan, 2015.
29 Bickerton e Invernizzi Accetti, 2015.
30 Bickerton e Invernizzi Accetti, 2015.
31 Mair, 2013.
32 Bosco et al., 2012.
33 Franklin y Van der Eijk, 2007.
34 Taggart y Szczerbiak, 2013; Usherwood y Startin, 2013.
35 Gómez-Reino y Llamazares, 2013.
36 Kriesi y Grande, 2015.
37 Kriesi et al., 2008.
38 Kriesi et al., 2012; Kriesi, 2014.
39 Hobolt, 2015.
40 Eurobarómetro EB 82.
41 Eurobarómetro EB 78, diciembre de 2012.
42 Eurobarómetro EB 82, 2015.
43 Eurobarómetro EB 82, 2015.
44 Encuesta de Gallup, <http://www.scribd.com/doc/172138343/Gallup-Debating-Europe-Poll-Austerity-Policies>, septiembre de 2013.
45 Hobolt y Wratil, 2015.
46 Armingeon y Baccaro, 2013.
47 Mudde y Kaltwasser, 2012.
48 Sauerbrey, 2015.
49 Financial Times, 15 de junio de 2015.
50 Kriesi, 2014.
51 Matthijs y Parsons, 2015.
Comentarios sobre esta publicación