Gran Bretaña es por naturaleza y por inclinación política un país reacio a la idea de una Europa unida, y en este sentido es bastante diferente del resto de miembros de la Unión Europea. Los seis países fundadores (Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) crearon este club en la década de 1950 porque parecía la mejor forma de dejar atrás los recuerdos de una guerra que había dañado no solo a sus economías y a sus sociedades, sino también su fibra moral. La mayoría de los países que se unieron después, desde los mediterráneos hasta los de Europa central y del este, también consideraban que el proyecto europeo constituía una forma de escapar de su historia reciente, a menudo infeliz. Pero el sentimiento de Gran Bretaña era que la guerra había sido un periodo glorioso del cual ella había surgido como ganador en términos militares y morales. En este sentido, la guerra reforzó la creencia de los británicos de que seguían teniendo una función y una responsabilidad a nivel mundial, y además un gran imperio que dirigir. Por todos estos motivos, según la opinión de los británicos no había necesidad de retirarse a una posición únicamente europea.
El Reino Unido contempla la UE en términos pragmáticos y financieros, no como parte de su identidad y un apoyo para su seguridad, como otros miembros
Puede que al final estos sentimientos históricos resulten ser un error, pero siguen siendo importantes porque ponen de manifiesto la actitud de Gran Bretaña ante la UE incluso ahora. Casi todos los demás países miembros estiman la UE en términos emocionales y consideran que constituye una parte importante de su identidad y a menudo también un apoyo para su seguridad y su prosperidad. Gran Bretaña es diferente: contempla la UE en términos esencialmente pragmáticos y financieros. Si la pertenencia a la UE es deseable porque estimula el comercio y el empleo, fomenta el éxito de las compañías británicas y protege los intereses del sector de servicios financieros de la City de Londres, entonces los británicos la apoyarán. Pero si se convenciera a los ciudadanos británicos de que estas razones ya no son suficientemente importantes para ser miembros del club, no les importaría en absoluto dejar de pertenecer a él.
Esta opinión sobre Europa ayuda a explicar dos peculiaridades concretas de Gran Bretaña de las que carecen los otros países. La primera fue su decisión de no unirse a la CEE en la década de 1950. Se mantuvo deliberadamente al margen de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuando se creó en 1951 y de la Conferencia de Messina en la que se acordó en 1956 crear la CEE. Cuando el Gobierno británico decidió solicitar ser miembro de la CEE en 1961, Francia tenía un presidente, Charles de Gaulle, que desconfiaba de los británicos y estaba totalmente en contra de todo el sistema angloamericano. De Gaulle vetó dos intentos de Gran Bretaña de unirse a la CEE, y por ese motivo Gran Bretaña solo consiguió entrar en el club en 1973, después de la muerte de De Gaulle.
En 2015, Gran Bretaña es el único país que sigue debatiendo la cuestión de si para ella sería mejor abandonar la UE
Cameron ha declarado que antes de que tenga lugar el referéndum renegociará ciertos aspectos de la pertenencia de Gran Bretaña a la UE. Su amenaza implícita es que, si no consigue la mayor parte de lo que quiere, estará encantado de defender la salida de la UE. Pero la realidad es que todos los gobiernos británicos anteriores, tanto los conservadores como los laboristas o las coaliciones, se dieron cuenta rápidamente de que era mejor que Gran Bretaña siguiera siendo un miembro de pleno derecho, en gran parte porque las alternativas a la pertenencia la UE no eran atractivas, eran inalcanzables o ambas cosas. Por tanto, casi con toda seguridad, Cameron defenderá que el país siga perteneciendo la UE consiga lo que consiga en las renegociaciones.
Un hecho que respalda esta conclusión es que lo que Cameron ha pedido realmente a la UE parece ser de relativamente poca importancia. Le gustaría que cambiaran las normas para dejar claro que los emigrantes del resto de la UE no puedan tener derecho a recibir prestaciones y ayudas sociales, aun en el caso de que trabajen, en los cuatro años siguientes a su llegada a Gran Bretaña. Quiere eximirse en cierta forma de cumplir el objetivo de los tratados de intentar conseguir una Unión cada vez más estrecha entre los habitantes de Europa. Desea que los parlamentos nacionales tengan mayor poder a la hora de promulgar políticas y que en ocasiones puedan bloquear la legislación de la UE. Quiere un compromiso renovado para completar el mercado único en servicios, energía y tecnologías digitales. Y espera conseguir ciertas garantías de que, dado que la eurozona intenta conseguir una mayor integración a nivel político y económico, no discriminará de ninguna manera a los países como Gran Bretaña que han decidido no formar parte de la moneda única.
Cameron ha presentado estas reformas propuestas de cambios fundamentales en la relación entre Gran Bretaña y la UE, pero en realidad no lo son en absoluto. Lo que de hecho está intentando conseguir es una serie de medidas que tiene motivos para pensar que sus socios europeos estarán dispuestos a aceptar, pero que también espera presentar como concesiones importantes a los diputados euroescépticos de su partido y a los ciudadanos británicos, aunque en realidad sean relativamente modestas. De hecho, pretende repetir el éxito de Harold Wilson, quien llegó al poder como primer ministro laborista en 1974 con la promesa de renegociar los términos de la pertenencia de Gran Bretaña a la entonces CEE y luego celebrar un referéndum sobre si seguir en la CEE o no teniendo en cuenta los resultados de la renegociación.
Al final Wilson tuvo un éxito espectacular. Antes de iniciar la renegociación, las encuestas indicaban que una considerable mayoría de los británicos estaba a favor de salir de la CEE. En la renegociación Wilson apenas consiguió nada e incluso no se hizo ningún cambio en el tratado. Pero a pesar de ello, gracias al gran consenso de todos los partidos y al apoyo de casi todas las empresas y los medios de comunicación británicos, consiguió una mayoría de dos tercios a favor de seguir en la CEE en el referéndum que se celebró en junio de 1975. Este resultado zanjó el asunto durante más de una generación, pero ahora Cameron lo ha vuelto a poner sobre la mesa.
A primera vista, Cameron parece estar en una mejor posición que la que estaba Wilson. Al igual que en 1975, los cambios que exige no son tan importantes como para poner en peligro todo el proyecto europeo, por lo que sus socios europeos seguramente aceptarán una cantidad suficiente de sus exigencias para que pueda proclamar que ha conseguido una victoria. Pero a diferencia de lo que sucedía en 1975, gran parte de las encuestas indican que la mayoría de los británicos ya están a favor de que Gran Bretaña siga siendo miembro de la UE. Parece probable que el Partido Laborista, a pesar de haber elegido como nuevo líder al euroescéptico Jeremy Corbyn, defienda la permanencia en la UE, al igual que el Partido Liberal Demócrata, varios periódicos importantes y la mayoría de las empresas británicas. En estas circunstancias, sin duda debería ser posible que un político tan hábil como ha demostrado ser Cameron ganara el referéndum.
Pero posible no es lo mismo que seguro. Wilson en 1975 tenía una enorme ventaja de la que carece Cameron cuarenta años después: la opinión de que la economía británica estaba rezagada de la del resto de Europa. De hecho, esta opinión fue un elemento crucial que motivó la primera solicitud de adhesión a la CEE que presentó el Gobierno conservador de Harold Macmillan en 1961. En las décadas de 1960 y 1970, la opinión en Londres era que Europa continental, especialmente Alemania Occidental pero también Francia y el Benelux, estaba superando a Gran Bretaña a nivel económico. En 1945, en medio de la euforia de después de la guerra, Gran Bretaña creía que era el país más rico de Europa. Pero solo quince años después se dio cuenta de que varios países de Europa continental la habían superado. En 1975, cuando Wilson celebró su referéndum, la idea de que Gran Bretaña era el enfermo de Europa estaba muy arraigada en los electores. De hecho, solo un año después Gran Bretaña fue el primer país desarrollado de la historia que solicitó al Fondo Monetario Internacional un crédito de rescate.
Como Cameron sabe muy bien, la situación en 1975 era muy distinta a la actual. La opinión en los últimos quince años ha sido que la combinación de las reformas liberalizadoras de Margaret Thatcher en la década de 1980 y los problemas de la eurozona desde 2008 ha creado una situación en la que la economía británica siempre ha ido mejor que la de la mayoría de los países del resto de Europa. De hecho, en 2015 la economía británica fue la que más creció de las del grupo del G7 de países ricos, y este fue un motivo por el que el Partido Conservador de Cameron ganó las elecciones generales en mayo. A medida que se acerque el momento del referéndum en el que los ciudadanos británicos tendrán que decidir si quieren seguir en la UE o salir de ella, los electores tendrán en cuenta el relativo éxito económico de Gran Bretaña. Y puede que, por lo menos algunos, se dejen convencer por un mensaje clave del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP): que Gran Bretaña sufre por estar “encadenada a un cadáver” en lugar de colaborar con los países más dinámicos y de mayor crecimiento del otro lado del Atlántico y de Asia.
También hay una segunda razón por la que a los partidarios de la permanencia en la UE les resultará más difícil ganar que en 1975. La campaña a favor de la salida de la UE está ahora mejor financiada y mejor organizada. El UKIP, que consiguió cuatro millones de votos en las elecciones generales de mayo de 2015 pero solo un escaño parlamentario, en los últimos años ha conseguido crear y dinamizar un núcleo de partidarios cuya principal prioridad es que Gran Bretaña salga de la UE. En 1975, casi todos los periódicos generalistas estaban a favor de la permanencia en la CEE (la única excepción era el comunista Morning Star), pero actualmente hay varios periódicos, como Daily Express, Daily Mail, The Daily Telegraph y, posiblemente The Sun, que puede que defiendan la salida de la UE. En 1975 el Gobierno consiguió transmitir la idea de que los defensores de la salida de la CEE eran un grupo de excéntricos y nacionalistas, pero esta vez le será mucho más difícil repetir esa jugada con éxito.
A diferencia de lo que sucedía en 1975, las encuestas indican que la mayoría de los británicos está a favor de seguir siendo miembros de la UE
Y hay un tercer gran motivo por el que Cameron debería estar preocupado con relación al referéndum: la inmigración. El UKIP en particular ha conseguido que los ciudadanos crean que existe una relación entre la pertenencia de Gran Bretaña a la UE, el problema de la incapacidad de la UE para reducir la inmigración e incluso las imágenes de cientos de miles de refugiados procedentes de África, Afganistán y Siria que intentan llegar a las costas europeas. La idea simple del UKIP es que Gran Bretaña no podrá controlar sus propias fronteras ni elegir a los inmigrantes que quiera admitir mientras siga en la UE, ya que está obligada a aceptar el derecho al movimiento libre de personas contemplado en el tratado. Si hubiera una nueva ola de inmigración o de refugiados en Europa justo en el momento en que se celebrase el referéndum, existe el riesgo de que la votación fuera sobre la inmigración, y no sobre la pertenencia a la UE, y que el Gobierno la perdiese.
En cualquier caso, los referéndums son algo arriesgado. En los últimos veinticinco años ha habido numerosos referéndums nacionales sobre asuntos de la UE que los gobiernos han perdido, a menudo inesperadamente y a pesar de grandes campañas a favor del sí por parte de toda la élite política, la mayoría de las empresas y los medios de comunicación generalistas. Dinamarca e Irlanda rechazaron tratados de la UE y luego se les pidió que los aprobaran en una segunda votación. Los daneses y los suecos también votaron en contra de unirse al euro. Y en 2005 los franceses y los holandeses rechazaron espectacularmente por grandes mayorías el borrador del Tratado Constitucional de la Unión Europea (gran parte de su contenido se incluyó después en el Tratado de Lisboa, que se aprobó sin ningún referéndum en ningún país salvo en Irlanda, cuyos habitantes lo aceptaron solamente en la segunda votación). Luego está el ejemplo del referéndum escocés sobre la independencia que tuvo lugar en septiembre de 2014. Al principio las encuestas indicaban que los unionistas ganarían fácilmente, pero a medida que se acercaba la fecha de la votación la diferencia disminuyó y al final fue mucho más pequeña que lo que cualquier persona de fuera de Escocia había previsto.
Por todos estos motivos, y a pesar del precedente tranquilizador de 1975, constituiría un gran error asumir que Cameron ganará fácilmente el referéndum cuando se celebre. Lo atacarán los euroescépticos y secciones de la prensa por no haber conseguido grandes concesiones en Bruselas. Es muy probable que la situación de la economía mundial sea peor en 2016 que en 2015. La crisis del euro todavía no se ha resuelto y existe un riesgo importante de que Grecia en particular pueda volver a ser un problema polémico. La inmigración seguirá constituyendo una preocupación a nivel público. Y la popularidad del Gobierno de Cameron es muy posible que descienda a mediados de la legislatura, como ocurre con todos los gobiernos.
Si Gran Bretaña sale de la UE, el PIB disminuiría debido a las alteraciones en el comercio y la pérdida de exportaciones
Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Gobierno (y la campaña a favor de la permanencia) para ganar? Una opción es hacer el mayor hincapié posible en las ventajas económicas derivadas de la pertenencia a la UE. Es inherentemente imposible demostrar de cualquier forma cuáles serían las consecuencias para la economía británica de la salida de Gran Bretaña de la UE, en gran parte porque nadie puede estar seguro de cuáles serían los acuerdos concretos a los que llegaría Gran Bretaña con la UE después de salir de ella. Pero la mayoría de los estudios reputados, incluso los realizados por grupos de expertos euroescépticos, indican que la salida conllevaría un cierto coste porque el PIB disminuiría a causa de las alteraciones en el comercio, la pérdida de exportaciones y la merma de inversión del exterior. La única circunstancia en la que los economistas prevén que el PIB subiría después de la salida es si Gran Bretaña adoptara políticas muy liberales de impuestos muy bajos, regulación mínima, salarios bajos, libre comercio unilateral y apertura completa a la inmigración. Pero ninguna de estas políticas, especialmente la última, es probable que se pueda adoptar a nivel político después de la decisión de dejar la UE.
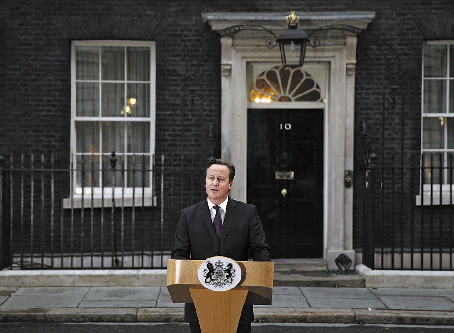
Pero es improbable que utilizando solamente argumentos económicos los partidarios de la permanencia puedan imponerse a los poderosos contraargumentos de los que defienden la salida. Por tanto, una segunda opción consiste en hablar de las ventajas generales de seguir perteneciendo a la UE. Las encuestas indican que los ciudadanos consideran ventajoso trabajar y colaborar con otros países europeos en áreas como las negociaciones comerciales, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo e incluso la política exterior. Las acciones descabelladas de Vladímir Putin en Ucrania han puesto todavía más de manifiesto la importancia de la política exterior y de seguridad común de la UE. De hecho, el apoyo a la UE ha subido en toda Europa en los últimos años debido a la creciente amenaza que se cree que supone el Kremlin y al miedo a un resurgimiento de la violencia y de la guerra en Oriente Medio.
Sin embargo, el problema de esta opción es que resulta extremadamente difícil para un primer ministro y para un partido que han denigrado a Bruselas y a todas sus actividades durante tantos años empezar de repente a elogiar a la UE como un baluarte en política exterior en un mundo peligroso. Habría muestras de incredulidad y de desconfianza si Cameron empezara a decir que está encantando de tener un servicio de política exterior europeo naciente en Bruselas o que está satisfecho de que en las cumbres de la UE se discuta qué hay que hacer con Putin. Los tories llevan tanto tiempo diciendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es el único defensor válido de la seguridad europea, que si ensalzaran ahora la política exterior y de seguridad de la UE sus argumentos no tendrían credibilidad.
Así que la tercera opción para Cameron, y la que es más probable que utilice para intentar conseguir el respaldo de los ciudadanos para que Gran Bretaña permanezca en la UE, consiste en resaltar las consecuencias negativas y los riesgos asociados a la salida de la UE. Esta táctica funcionó al final en el referéndum escocés. En el caso de la UE, al igual que en el de Escocia, esta táctica se basa primeramente en la suposición de que cuando los electores tienen dudas sobre algún tema suelen preferir que se mantenga la situación actual a que se produzca un gran cambio. Según las encuestas, un 25% de los británicos votará a favor de la salida y un porcentaje ligeramente menor votará por la permanencia en cualquier circunstancia. El 50% más o menos restante del electorado son los indecisos a los que tendrán que convencer de una opción u otra, pero la tendencia natural será que gran parte de estas personas prefieran que las cosas sigan como están ahora.
También hay algunos riesgos obvios asociados a la salida de la UE en los que puede hacer hincapié el Gobierno. Uno es la incertidumbre pura y dura. Aunque en el artículo 50 del Tratado de Lisboa se contempla la posibilidad de que un Estado miembro pueda declarar su intención de salir de la UE y se dice que en este caso se le daría un plazo de dos años para negociar los términos de la salida, ninguno ha hecho uso nunca de esta cláusula. Así que nadie sabe lo difícil que sería negociar un nuevo acuerdo ni cuánto tiempo se tardaría en hacerlo.
Según las encuestas, un 25% de los británicos votará a favor de la salida y un porcentaje ligeramente menor votará por la permanencia en cualquier circunstancia
Una segunda causa importante de incertidumbre es qué haría exactamente Gran Bretaña después de salir de la UE. Podría solicitar entrar en el Área Económica Europea (EEA), de la cual forman parte Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que no pertenecen a la UE pero que están obligados a aplicar prácticamente todas las reglas y las regulaciones de la UE e incluso a contribuir en gran medida a su presupuesto con el fin de poder acceder plenamente al mercado único. Pero no tienen ni voz ni voto en la elaboración y la aprobación de la legislación europea que están obligados a implementar. Muchos noruegos están insatisfechos con esta situación porque no pueden contribuir democráticamente a la legislación.
Una alternativa podría ser seguir el ejemplo de Suiza, que no está obligada a implementar la legislación de la UE pero que, en la práctica, cabe esperar que lo haga con el fin de poder tener pleno acceso al mercado único de bienes. Pero los acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE son engorrosos y se tardó muchos años en negociarlos, por lo que Bruselas no querrá hacer lo mismo con Gran Bretaña. Aparte de esto, los suizos no tienen pleno acceso al mercado único de servicios, incluidos los financieros, un gran inconveniente potencial para la economía británica, ya que está muy orientada a los servicios. Al igual que los países del EEA, Suiza también tiene que aceptar el libre movimiento de personas procedentes de la UE, un asunto que es ahora extremadamente problemático porque en un referéndum celebrado en 2014 los suizos votaron a favor de imponer límites a la migración de personas de la UE. Por ahora la UE ha rechazado aceptar esta propuesta.
Si Gran Bretaña no siguiera el ejemplo de Noruega o Suiza, ¿qué alternativas le quedarían? Podría firmar una unión aduanera como la de Turquía o un acuerdo de libre comercio exhaustivo y extenso como el negociado con otros países aspirantes a entrar en la UE. Pero en la mayoría de estos acuerdos el acceso al mercado único de servicios sigue siendo restringido, y también se espera que los países cumplan la mayoría o incluso todas las directivas y las regulaciones de la UE. Otra opción es que Gran Bretaña se ajustara simplemente a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual serían miembros Gran Bretaña y la UE por separado. Pero en este caso se podrían imponer aranceles a determinadas exportaciones británicas, sobre todo a las de automóviles, productos químicos y alimentos. Probablemente esto crearía como mínimo mucha incertidumbre y provocaría la salida de inversión exterior de Gran Bretaña.
Los euroescépticos han respondido a estas incertidumbres sobre las alternativas a la pertenencia de pleno derecho a la UE con tres argumentos. El primero, que es probablemente correcto, afirma que en esta relación comercial tan importante ambas partes estarían interesadas en algún tipo de acuerdo de libre comercio. El segundo señala que, como Gran Bretaña importa muchos más productos del resto de la UE –especialmente de Alemania– que los que exporta, esto le daría mayor poder en las negociaciones de dicho acuerdo. Pero esto parece improbable: el resto de la UE es un mercado mucho más importante para las exportaciones británicas (el 45% del total) que el de Gran Bretaña lo es para la UE (el 10%).
El tercer argumento sostiene que Gran Bretaña, que es la quinta o la sexta mayor economía del mundo, tiene un poder especial de negociación para recibir un tratamiento favorable por parte de Bruselas. Pero esta opinión es excesivamente optimista. Un motivo muy importante por el que países como Noruega, Suiza e incluso Turquía consiguieron acuerdos relativamente favorables con la UE fue que se consideraba a todos ellos miembros potenciales de la Unión. Por el contrario, Gran Bretaña habría decidido por sí misma salir de la UE. Está claro que las instituciones de la UE y los otros veintisiete gobiernos nacionales estarían tentados a no ser muy generosos con Gran Bretaña. De hecho, podría ser imprescindible que no fueran: si la UE firmara un acuerdo excesivamente generoso con Gran Bretaña, otros países podrían seguir su ejemplo y salir también de la UE.
La conclusión de todo esto es que después de salir de la UE, Gran Bretaña podría enfrentarse, en el mejor de los casos, a un gran grado de incertidumbre sobre su futura relación con la UE, lo que provocaría cierta salida de inversión exterior del país y, posiblemente, que algunas multinacionales decidieran trasladarse a otros lugares. O en el peor de los casos podría verse obligada a cumplir todas las reglas y regulaciones de la UE que los euroescépticos no quieren que cumpla de ningún modo, con la desventaja añadida de que no tendría ni voz ni voto en la elaboración ni en la aprobación de la legislación. Los partidarios de la permanencia en la UE deberían sin duda explicar al electorado estos riesgos y sacar partido de ellos en su campaña para conseguir el voto a favor de que Gran Bretaña siga siendo un miembro de pleno derecho de la UE.

Existe otro aspecto en el que sería beneficioso para el Gobierno recalcar las consecuencias negativas de la salida de la UE: el efecto probable sobre Escocia. En el referéndum sobre la independencia de Escocia celebrado en septiembre de 2014, los que querían seguir en la Unión consiguieron una victoria decisiva por diez puntos de diferencia después de algunas variaciones de última hora. Pero solamente nueve meses después, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) logró una aplastante victoria en Escocia en las elecciones generales y ahora tiene 56 de los 59 escaños escoceses en el parlamento de Westminster. En la campaña del referéndum, el SNP prometió que el resultado zanjaría la cuestión durante una generación. Pero la líder del SNP, Nicola Sturgeon, desde entonces ha dejado claro que si los electores británicos apoyaran la salida de Gran Bretaña de la UE, eso podría crear nuevas condiciones para celebrar otro referéndum en Escocia sobre la independencia. En resumen, la salida de Gran Bretaña de la UE también es muy posible que provocara la ruptura de la unión británica, el Reino Unido.
Las previsiones actuales sobre el referéndum apuntan a que estos factores negativos, junto con un Gobierno conservador bajo el mando de Cameron, partidario del voto a favor de permanecer en la UE, deberían dar lugar a que los ciudadanos británicos votaran claramente a favor de la permanencia. Pero es improbable que Cameron gane por un margen tan amplio como la mayoría de dos tercios con la que ganó Wilson en 1975. Además, justo hasta el momento de la votación el resultado podría ser incierto, ya que acontecimientos de última hora, como una tasa de participación electoral distinta de la prevista o una serie de factores externos podrían influir en él. Si el resultado no fuera el que quiere Cameron, las consecuencias negativas políticas en Gran Bretaña serían enormes. Es difícil que siguiera siendo primer ministro. Es muy posible que se produjera una división en su partido entre la facción proeuropea y la facción antieuropea. Podría haber incluso elecciones anticipadas en las que cabría esperar que el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata consiguieran buenos resultados. En resumen, hay muchas cosas que dependen del resultado del referéndum sobre la UE en Gran Bretaña.
Pero la pregunta que se hará gran parte del resto de Europa es mucho más simple: ¿el referéndum zanjará definitivamente el asunto, lo que significa que Gran Bretaña se convertirá por fin en un miembro activo y totalmente comprometido de la UE, sin reservas que la refrenen? Por desgracia, la respuesta a esta pregunta es que no, por dos motivos.
El problema es que el referéndum no zanjará el asunto y Gran Bretaña seguirá teniendo reservas sobre la UE
El segundo motivo es más sutil. Consiste en que tanto ahora (antes del referéndum) como después del referéndum, sea cual sea el resultado que se obtenga, Gran Bretaña está y estará probablemente medio apartada de gran parte de las actividades de la UE. Durante muchos años, la opinión predominante en Bruselas era que la UE era una organización que avanzaba a dos velocidades: los países más partidarios del proyecto europeo actuarían más rápido para conseguir la integración política y económica plena, dejando que los menos entusiastas los alcanzaran después. Pero la unión económica y monetaria echó por tierra esa idea. Ahora hay países, el principal de ellos Gran Bretaña, que casi con toda seguridad nunca se unirán al euro. Esto significa que la UE ya no avanza ahora a dos velocidades, sino que sus miembros tienen destinos diferentes.
La idea de lo que se conoce en la jerga de Bruselas como la geometría variable ha quedado arraigada desde que en 1992 se ratificó el Tratado de Maastricht sobre la unión económica y monetaria. Gran Bretaña y Dinamarca consiguieron cláusulas de exención de las condiciones del tratado que exigían a los países para unirse a la moneda única. A otros países se les exigió cumplir los criterios de Maastricht antes de poder unirse al euro. De esta forma se creó una división en la UE entre los países que están en el euro y los que están fuera de él.
Los británicos no impedirán una mayor integración a nivel político y económico pero se mantendrán al margen del proceso
Si Gran Bretaña votara en el referéndum a favor de permanecer en la UE, ¿querría implicarse más en todas las demás políticas comunitarias? Parece muy improbable. Las perspectivas de que Gran Bretaña entre en el euro son nulas. De hecho, el Gobierno de Cameron está utilizando gran parte de su poder de negociación para convencer a los miembros de la eurozona de que acepten el requisito de no discriminar a los países que no son miembros del euro en las discusiones sobre el mercado único de la UE. También hay pocas posibilidades de que Gran Bretaña entre en la zona Schengen. De hecho, Gran Bretaña, bajo el mandato de Cameron, ha decidido seguir estando en una posición medio apartada de la UE en general. En particular, los británicos no intentarán impedir la mayor integración a nivel político y económico de la eurozona, pero se mantendrán muy al margen del proceso.
En resumen, aunque el resultado del referéndum sobre la UE sea positivo, Gran Bretaña continuará estando en cierta forma en los márgenes del club, y especialmente en los márgenes de una eurozona más integrada. Es de esperar que Cameron y su Gobierno participen de forma más activa en las actividades normales de la UE, como la política exterior, el cambio climático y la política comercial (una parte destacada de esta última son las negociaciones actuales sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos). Pero Gran Bretaña seguirá siendo lo que siempre ha sido: un europeo reticente.
Comentarios sobre esta publicación